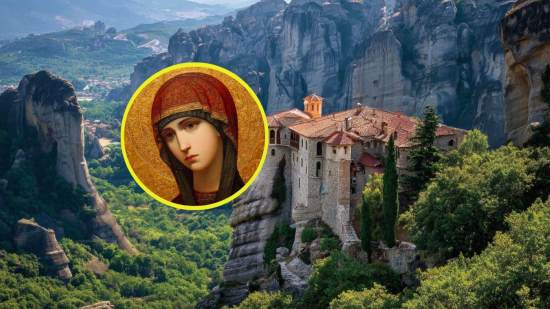El asentamiento visigodo en la península ibérica, más allá de alguna irrupción militar en el contexto de su instalación en Tolosa a partir del 415, y de sus incursiones posteriores contra los suevos como parte del foedus con el Imperio, fue lento y estuvo sometido a la ambigüedad de la interpretación de sus obligaciones hacia Roma.
Una crónica escrita en la Galia en el 511 anota que en la década del 470, probablemente entre 472 y 476, los visigodos, impulsados por la incapacidad de Roma y la ambición de su rey Eurico, habrían tomado importantes ciudades del Valle del Ebro, entre ellas Pamplona, Zaragoza y Tarragona. Sin embargo, esta presencia visigoda en el noreste de Hispania no parece haber conllevado un control estable de la región.
Durante las décadas siguientes una parte de la aristocracia provincial protagonizará revueltas que serán atajadas de manera violenta. Cuanto menos conoce conocemos las protagonizadas por dos personajes de nombre Burdunelo y Pedro en los años 497 y 506. Su resistencia evidencia un rechazo al poder de Tolosa en un momento en que Roma ha dejado de existir como poder político.
Resulta claro que las aristocracias hispano-romanas pretendían controlar su propio destino, probablemente animadas por las dificultades que el rey visigodo del momento, Alarico II, hijo de Eurico, estaba encontrando ante la presión de francos y burgundios desde el norte.
Entre dogmas y decisiones: el trascendental Concilio de Agde en la Historia Visigoda
De hecho, estas revueltas se están produciendo casi simultáneamente con el esfuerzo del rey visigodo por alcanzar acuerdos con las poblaciones no godas de sus territorios. Así se entiende la convocatoria en septiembre del 506 de un concilio de los obispos católicos en Agde, lo que implicaba un acercamiento que contrastaba con la agresividad arriana de su padre.

Los obispos abrieron el encuentro reconociendo al rey como su señor, y elevando oraciones por su salud, la del reino y la del pueblo godo. El concilio conllevaba la supresión de cualquier política anticatólica y era la manifestación pública de un acto de reconciliación con la jerarquía católica, cuyos obispos habían sufrido represalias en la etapa anterior.
Era un acto oportunista que pretendía contrarrestar la propaganda franca, cuyo rey se había convertido recientemente al catolicismo. En el mismo sentido se entiende la promulgación simultánea del Breviarium alariciano, una selección de normas legales romanas anotadas, con las que pretendía legitimar su poder ante las aristocracias locales que permanecían profundamente apegadas a la legitimidad de los usos imperiales.
Sin embargo, al año siguiente, la derrota de Alarico II en Vouillé frente a los francos iba a abrir un periodo de incertidumbre en el cual el horizonte hispano adquirirá un protagonismo central en la historia de los visigodos.
Tejido de traiciones y espadas: la guerra civil que estremeció la España visigoda
Una fuente hispana, conocida como Consularia Caesaraugustana, consideró que la derrota había supuesto la destrucción del Reino de Tolosa. El rey murió en la batalla y, sin una previsión de sucesión, los aristócratas visigodos se dividieron entre quienes proponían un sucesor genuinamente visigodo y quienes preferían la seguridad de una aproximación estratégica a sus parientes ostrogodos quienes, desde sus bases italianas, parecían poder garantizar la supervivencia visigoda.
El apoyo ostrogodo poco tenía ahora que ver con cualquier tipo de solidaridad étnica, o familiar (Alarico II estaba casado con una hija del rey ostrogodo Teodorico), sino con el común temor a la creciente fuerza de los francos quienes, aliados con los bizantinos, amenazaban su propia posición. En apenas dos años la capital visigoda fue tomada por los francos; junto a una parte del tesoro regio, la corte se desplazó entonces a Narbona.
Algunas ciudades como Carcasona y Arlés resistieron, pero paulatinamente hubo un desplazamiento físico hacia las precarias posesiones hispanas, en lo que era un primer paso hacia la construcción de un reino peninsular.
En cualquier caso, entre el 508/509 y el 513, aproximadamente, los visigodos iban a vivir una auténtica guerra civil entre los que apoyaban al candidato anti-ostrogodo, Gesaleico, que a la postre sería derrotado y ejecutado, y las fuerzas ostrogodas que acabarían imponiendo a Amalarico, un niño, hijo de Alarico y nieto de Teodorico, cuya tutela este ejercería, controlando a su voluntad los asuntos visigodos.
Los entresijos de la organización administrativa visigoda
Cuáles eran esos territorios ha sido objeto de una larga controversia, aún abierta, que ha enfrentado unos escuetos textos con una serie de necrópolis que se vincularon mucho tiempo como parte de una penetración «popular» de visigodos que habrían ocupado el ámbito de la meseta en la segunda mitad del siglo V.

Sin embargo, hoy en día la identificación étnica, visigoda, de esos asentamientos dista de ser unívocamente aceptada. Incluso cuando esa aceptación se contempla, no está claro hasta qué punto se vincula con un dominio político visigodo sobre los espacios más allá del valle del Ebro y de la fachada norte levantina.
Es probable que el avance visigodo en Hispania se produjese precisamente al hilo de la tarea de organización administrativa de los territorios que Teodorico emprendió incluso antes de la eliminación de Gesaleico. Por las cartas de la cancillería ostrogoda sabemos que Rávena impuso en la península ibérica el mismo criterio de organización utilizado en Italia y vinculado al principio de restauratio Romani nominis. El control militar quedó en manos ostrogodas; la máxima jefatura militar recayó en un aristócrata ostrogodo de nombre Teudis, mientras que la administración civil era supervisada por funcionarios romanos.
En dos cartas dirigidas a los administradores civiles de Hispania (Ampelio y Liuvirito) se observa que las instrucciones de gobierno se referían esencialmente a cuestiones de índole económica y fiscal, al tiempo que se preocupó de poner fin a los abusos cometidos por parte de los funcionarios que se ocupaban de la recaudación de impuestos: a saber, utilización de pesas que no respetaban las medidas reglamentarias, requisa suplementaria de caballos para cubrir los servicios de correo, estimación engañosa de la adaeratio, subida arbitraria de las rentas de las fincas que constituían el patrimonio regio y detracción de parte de la masa tributaria que debía de ser entregada al fisco.
Teodorico prohibió todos estos abusos y mandó llevar a cabo una revisión de los impuestos, que debían de ser ajustados a los tipos vigentes en tiempos de Eurico y Alarico II. Asimismo, trató de poner fin a la acuñación de moneda por parte de particulares, recordando que era una prerrogativa exclusiva del soberano. En suma, se ponía orden en una provincia distante y recientemente pacificada.
El complejo panorama del Reino Visigodo en los Siglos V-VI
Pero, más allá de las buenas intenciones y del afán propagandístico de sus iniciativas, las circunstancias probablemente no fueron siempre favorables, y el objetivo de administrar los territorios en beneficio del poder central es innegable. El poder visigodo quedaba claramente secuestrado, así podemos entender la tutela sobre Amalarico o el traslado a Rávena de la parte recuperada del tesoro visigodo.
Las fuentes hispanas de la segunda década del siglo VI reconocen como rey a Teodorico, ignorando la existencia de Amalarico. Los testimonios sobre su condición de tutor, o regente, de su nieto son una reinterpretación posterior. La aristocracia visigoda fue mantenida al margen de los puestos de gobierno y su capacidad de actuación limitada.

Situación que sin duda generaba tensiones, como evidencia el ataque sufrido a manos de guerreros visigodos (entre 512 y 523) por el praefectus del pretorio Liberio, quien desde Arlés dirigía los asuntos hispanos. Tras un intento infructuoso de buscar un candidato común de consenso que pudiese unificar el reino visigodo y el ostrogodo, a la muerte de Teodorico, en el 526, Amalarico se convirtió en rey de los visigodos con plenitud de derechos. El tesoro real visigodo fue restituido y se fijó la frontera entre ambos reinos en el Ródano.
La independencia de Amalarico fue precaria, el papel de tutela que en nombre de Teodorico había ejercido Teudis continuó. En el 531, ante la presión franca, la capital se traslada de Narbona a Barcelona. En esas fechas, o poco después, Amalarico muere y le sustituye Teudis en la lista de reyes godos.
No importa que fuese un general ostrogodo, las fuentes indican que había llevado los asuntos hispanos como un tirano, ignorando la autoridad de Rávena y probablemente había construido a su alrededor una red de clientes entre la aristocracia hispana —de eso hay constancia—, y puede que también entre la nobleza visigoda.
De esta manera, su ascenso al poder regio se convirtió en un asunto de política interna del reino visigodo y fue él quien posiblemente unió a su élite política en una causa común: liberados de la tutela itálica podían preparar ahora la conquista de Hispania. En el año 546 Teudis promovió desde Toledo una ley sobre costas procesales cuyo significado es mucho mayor que el aspecto técnico que pretende regular.
El cambio de la cancillería regia de Barcelona a Toledo tiene una finalidad geo-estratégica que debe enmarcarse en un proceso expansivo hacia el sur y el oeste. La ley está dirigida a los iudices y rectores del reino, a autoridades designadas por el rey en un indudable afán por dar contenido territorial a su autoridad. Teudis fue asesinado dos años después, pero para entonces había puesto ya las bases de lo que sería un reino encerrado entre los Pirineos y el mar, no importa que el proceso tardase aún 75 años en culminarse.
Referencias
- Abadal, Ramón de, Del reino de Tolosa al reino de Toledo, Madrid 1960.
- Díaz, Pablo C., «La Hispania visigoda», in Pablo C. Díaz, Clelia Martínez Maza, Javier Sanz Huesma, Hispania tardoantigua y visigoda, Madrid 2007, pp. 259-611.
- Fuentes Hinojo, Pablo, «La obra política de Teudis y sus aportaciones a la construcción del reino visigodo de Toledo», en La España Medieval 19 (1996), 9-36.
- Jiménez Garnica, Ana M.ª, Nuevas gentes, nuevo Imperio: los godos y occidente en el siglo v, Madrid 2010.
- Valverde Castro, M.ª Rosario, «La derrota visigoda en la batalla de Vouillé: factores internos» en Scripta Antiqua. In honorem Ángel Montenegro Duque et José María Blázquez Martínez, Valladolid 2002, pp. 803-13.