Si usted, lector europeo, solo ve a Grecia como ese pequeño país del sur que tiene un alfabeto diferente y se encuentra hundido en una crisis económica devastadora, está en las mejores condiciones para seguir leyendo este artículo y cambiar de opinión.
Las personas somos conscientes del lugar que ocupamos en el espacio, pero no estamos dotadas para sentirnos en el tiempo. Sabemos que estamos aquí, pero no cómo hemos llegado, porque la memoria solo nos alcanza hasta la infancia. Para ir más allá disponemos de una herramienta a la que llamamos historia, que no es imprescindible para vivir pero sí para comprender. Un instrumento de conocimiento que los griegos construyeron y al que dieron nombre cuatro siglos y medio antes de la era cristiana.
Marca helénica: materias de autoría griega
Pero no la patentaron, como tampoco las matemáticas, el teatro, la filosofía, la oratoria, la democracia, la ética, la geometría, la dialéctica, los juegos deportivos y algunas otras actividades humanas que no brotaron espontáneamente entre nosotros como setas en el bosque, sino gracias a ellos.
Si el concepto de derechos de autor se llevase a sus últimas consecuencias y los griegos cobrasen un impuesto de una millonésima de euro cada vez que usamos, adaptadas a nuestros idiomas, alguna de las palabras que ellos inventaron (Europa o democracia, para empezar), saldrían de la crisis en tres meses.
Y si Europa se sintiese a sí misma en el tiempo y se viera como una familia en lugar de verse como un mercado, no miraría a Grecia como a una vieja desvalida, sino como a su querida abuela. Comprendería que no es que seamos los herederos de Grecia: es que somos sus nietos y estamos obligados a ayudarla por amor y gratitud.

Aquellos ‘abuelos’ eran gente de ideas y de principios. Tenían un concepto definido de forma sencilla de lo que debe ser una persona, condiciones que seguimos admirando en nuestro tiempo. Sobre esa base de juicio, el mérito personal residía en su capacidad para aportar algo a los demás. Todos eran bienvenidos: atletas, filósofos, poetas, actores, legisladores, músicos, escultores, arquitectos. Con ellos se enriquecía la ciudad, que a su vez aportaba algo al resto de la comunidad helénica, lo que enorgullecía y prestigiaba a sus ciudadanos.
Dejando volar la imaginación
En Grecia se respetaban tanto la razón como la imaginación, o sea, los dos ámbitos en los que cabe lo que hoy llamamos “cultura”. Y se sabía que no existe la una sin la otra, que la razón desprovista de imaginación vale tan poco como si esta estuviera desprovista de razón. Homero había fundado la poesía sobre unos hechos remotos, pero reales, como demostró Schliemann en la colina de Hissarlik.
La imaginación que proyectó un cuadrado en cada lado de un triángulo produjo un nuevo teorema fundamental. Los matemáticos y los geómetras forzaban su imaginación para encontrar respuestas a la naturaleza, mientras que los filósofos, los poetas y los dramaturgos buscaban explicaciones para la condición humana. Contra lo que suele decirse, no fueron los británicos quienes inventaron el humor. Aristófanes escribía hace 25 siglos comedias que hoy nos siguen pareciendo desternillantes.
En términos generales, la especialización era difusa: un matemático podía escribir versos, un músico podía trabajar con conceptos matemáticos, un filósofo podía convertirse en guía de pueblos. El primero que no se llamó a sí mismo sabio sino filósofo (“el que quiere saber”) fue Pitágoras de Samos, un ejemplo único y, a la vez, característico, de la cultura griega. Personaje sorprendente se mire por donde se mire, su nombre nos suena por su famoso teorema, que no fue sino una de sus muchas contribuciones.
Pitágoras fue el primero en afirmar, por ejemplo, que la Tierra es redonda y que existen las antípodas, y creó una escuela filosófica que se prolongó durante 19 generaciones después de su muerte; su muerte física, porque también introdujo entre los griegos el concepto de reencarnación. Decía, incluso, que podía recordar sus anteriores vidas y que se acordaba de haber permanecido en el Hades (el más allá de los griegos) durante 207 años.
De él se contaban prodigios tales como que había sido visto en dos lugares al mismo tiempo o que era capaz de predecir el número exacto de peces que traía una red por el esfuerzo que hacían los pescadores al recogerla. Y aun se dice que, después de contarlos y acreditar su predicción, compró los peces y pidió que los devolvieran al mar, porque todos seguían vivos.
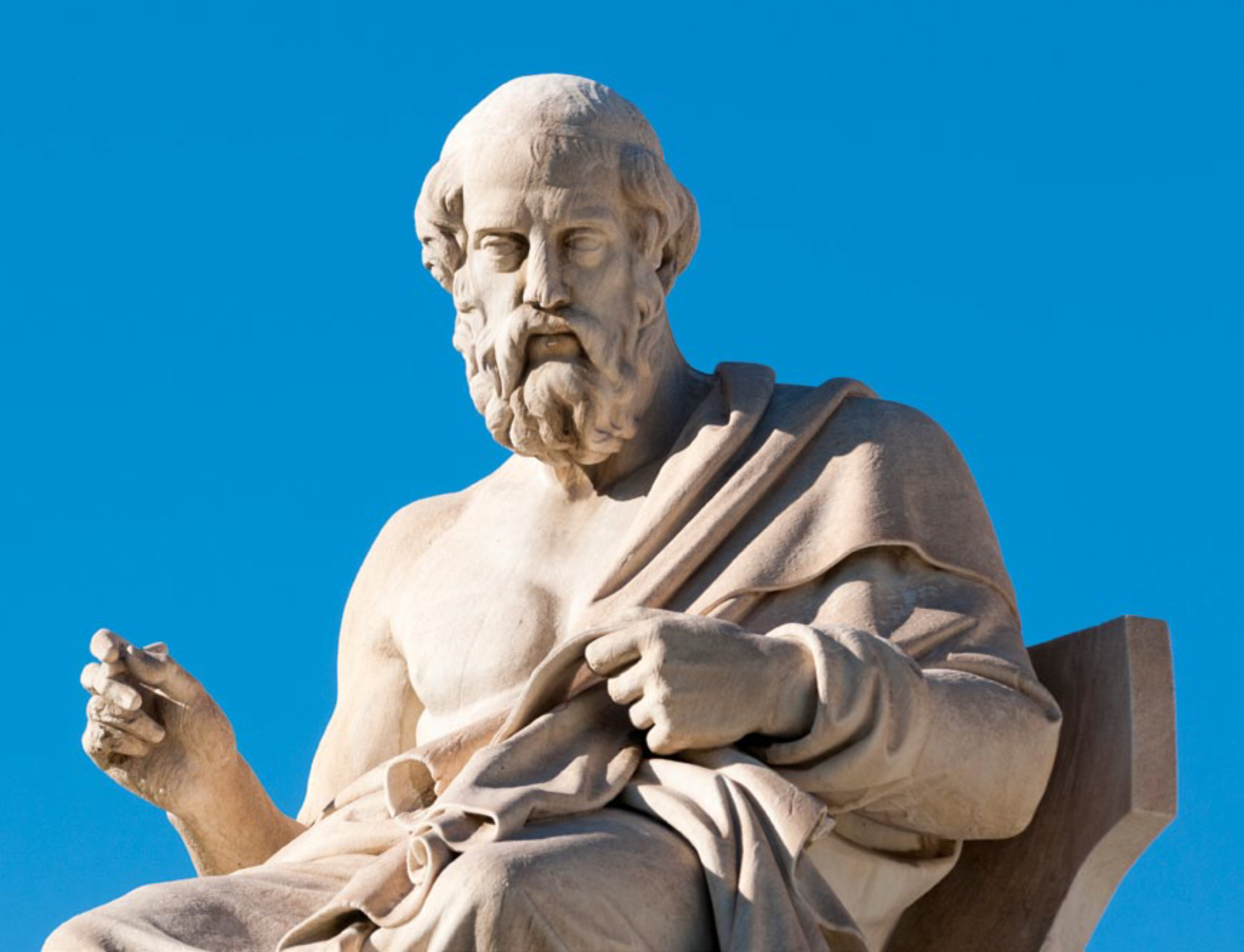
Sentido práctico de la filosofía
La sociedad griega consideraba y respetaba a sus pensadores. La cultura, que según Menandro es el don más precioso que ha recibido el ser humano, no era vista como simple erudición (polimatía), cosa que los propios filósofos despreciaban por considerar que la acumulación personal de conocimientos no aportaba gran cosa al conjunto.
El pensamiento y la cultura eran cuestiones que debían servir para la vida. La gente hacía preguntas a los filósofos cuando se los encontraba en la calle y ellos las contestaban. Los pensadores más ilustres, que en algún momento fueron llamados “los Siete Sabios de Grecia”, popularizaban su pensamiento reduciéndolo a una sentencia fundamental que servía como bagaje concreto para la vida. Consejos muy valiosos como “Conócete a ti mismo”, “Nada en exceso”, “En la confianza está el peligro” o “Permanece atento a la ocasión”.
Pero también profundizaban en cuestiones mucho más abstrusas. Por ejemplo, en la constitución de la materia. Buscando explicaciones unitarias –como a su modo intentaría hacer Einstein con la teoría del campo unificado–, persiguieron el elemento básico del que está constituido el universo y así llegaron a formular la teoría atómica. O mejor sería decir a adivinar la existencia de la unidad esencial de la materia y a darle nombre, átomo (“lo que no puede dividirse”).
La teoría atómica tuvo su principal exponente en Demócrito de Abdera, discípulo de Leucipo, quien postuló que las cualidades de cada materia varían en función de los enlaces de los átomos que la componen, partículas invisibles que son iguales en cuanto a su estructura, aunque varían de tamaño y forma. En lo único en que se equivocó fue en identificarlos como indivisibles, pero hizo falta Hiroshima para quitarle la razón.
A este gran hombre de carácter jovial y de modestia extrema también se lo conoce como “el filósofo sonriente”. No le preocupó en absoluto la falta de reconocimiento público que padeció durante toda su vida.
El arte del pensamiento: estudio, lógica e intuición en la filosofía griega
En cambio, su colega Heráclito de Éfeso se caracterizó por un estilo seco y sentencioso, muy ensimismado, lo que le valió el calificativo de “el Oscuro”. Consideró que el movimiento es la esencia del universo, donde todo cambia o fluye constantemente.

De él se conservan sentencias enigmáticas como “la armonía visible es menor que la armonía invisible”. Si se estaba refiriendo al movimiento armónico del universo habría que darle la razón, pues hoy sabemos que la cantidad de materia oscura es muy superior a la de la materia visible.
Eran tipos de intuiciones geniales que desarrollaban mediante sistemas lógicos y que participaban de amplios y muy diversos intereses intelectuales. Anaxágoras estudió, entre otros asuntos, el cerebro humano, los eclipses y la respiración branquial. En su actividad de cosmólogo afirmó que la Luna había formado parte de la Tierra –como se sospecha actualmente– y que su luz es reflejo del Sol, el que a su vez es una enorme esfera ígnea.
Podría decirse que también intuyó la existencia de la electricidad como un fluido capaz de penetrar algunas sustancias pero no otras (conductores y aislantes), fluido al que llamó nous, que podría traducirse como pensamiento o actividad mental. También sabemos hoy que nuestro cerebro produce recuerdos y pensamientos por medio de impulsos eléctricos. Y cuando hablamos de electricidad nos referimos al fluido eléctrico.
Las intuiciones y las ideas de los filósofos se transmitían a partir de la enseñanza a sus discípulos. Tales enseñó a Anaximandro, que enseñó a Anaxágoras, que enseñó a Sócrates, que enseñó a Platón, que enseñó a Aristóteles. No era nunca una transmisión directa, sino filtrada, matizada o ampliada por la personalidad de los discípulos, cuyo propósito era aportar sus propias reflexiones a las recibidas por los maestros.
Además, no todos aprendían lo mismo ni mucho menos. Discípulos de Sócrates fueron tanto Platón como Antístenes, el fundador de la escuela cínica, y no se puede imaginar a dos individuos tan diferentes en conductas e ideas.
Mientras que Platón se consideraba el ombligo del mundo, Antístenes decidió que la ostentación de riqueza y de sabiduría era un profundo error de la personalidad y que lo propio de la persona era aprender a vivir con lo menos posible para obtener el máximo grado de libertad. Su discípulo Diógenes de Sínope fue el mayor exponente de esa idea. Redujo al mínimo sus necesidades.
Trató de comer cruda la carne, pero le daban cólicos. Solo poseía una escudilla de madera, imprescindible para contener el no menos imprescindible alimento, pero, cuando vio que un niño le quitaba la miga al pan para servirse de él como escudilla, tiró la suya muy contento por encima del hombro. Así que cuando hoy llamamos “síndrome de Diógenes” a la acumulación de suciedad y cachivaches en una casa es un error total.

La casa de Diógenes estaba vacía. Más aún: Diógenes no tenía casa; vivía en una gran cuba destartalada, la metroo, que había servido en otro tiempo como depósito de agua de Atenas.
Del pensar al crear: la inspiración filosófica en las artes de la Grecia Clásica
La filosofía en todos sus aspectos (incluyendo el que hoy llamaríamos “ciencia”) fue la mayor aportación de la cultura griega en el ámbito de la razón. En el de la imaginación y la estética, las aportaciones fueron innumerables.
Guiados por su noción de armonía, que se refiere al equilibrio de la composición, desarrollaron una arquitectura que todavía nos conmueve y que hunde sus raíces en la matemática y en las proporciones, pues ellos descubrieron también la Proporción Áurea, uno de los números más poderosos que emplea la naturaleza para hacer su trabajo.
La poesía era una aplicación del concepto de ritmo y armonía. Los versos griegos son pura música recitada, así como su música, que se conoce poco, debió de ser poesía sonora. La música, el lenguaje de las musas, estaba incardinada en la propia raíz de aquella sociedad y hablaba al mousikos anér, el individuo entregado a la cultura como si fuera una religión.
La obra suprema y principal de aquella cultura, la Ilíada, comienza invocando a la música: “Canta, oh musa, la cólera del pélida Aquiles…”. De tal modo se era consciente de que el hombre cultivado debía estar familiarizado con la música, que Temístocles se consideraba a sí mismo un hombre incompleto por su escasa habilidad para tocar la cítara. Pero además de escucharla y tocarla, querían conocer sus misterios, la razón de que ciertas combinaciones sonoras resulten armónicas y otras inarmónicas.
Pitágoras trabajó con la relación entre la longitud de las cuerdas de los instrumentos y las notas que producen. Y el concepto se trasladó al universo: en griego, cosmos significa “orden”, y ese orden producía música, la música de las esferas, que la Nasa certificó hace unos años.
Con la música se emparejaban la danza y el canto, unas actividades que no suelen faltar en ningún grupo cultural humano. Pero ellos las depuraron hasta extremos de gran sofisticación, persiguiendo siempre la belleza armónica, que admiraban por encima de todo. Así, cuando los ancianos de Troya conocieron a Helena, consideraron que su belleza bien justificaba la guerra.
Porque la belleza física, la belleza del cuerpo humano, les parecía admirable. Era cultura física, y así empezó su pasión por lo que hoy llamamos deporte y continuamos glorificando cada cuatro años con las Olimpiadas. En el fondo, se trataba de útiles entrenamientos militares: carrera, salto, lucha, lanzamiento de objetos contra el enemigo como jabalina, martillo, disco, peso, etc.

Pero, como revela el trabajo de sus grandes escultores, también era una glorificación de la anatomía que participaba asimismo del carácter competitivo de los seres humanos, que ha existido siempre, pero que ellos convirtieron en un juego de masas. La vertiente más popular o pública de la cultura, junto con los juegos atléticos, se desarrolló con la invención del teatro, que significa etimológicamente “mirador” o “lugar desde el que se observa”.
Pasión por los escenarios
El teatro para los griegos fue una actividad tanto cultural como social que permitía agrupar a los ciudadanos. Y esto era considerado muy deseable, por sano, desde el punto de vista del conocimiento y el trato entre los habitantes de la polis. De hecho, el teatro y el estadio eran los edificios civiles más importantes de cualquier ciudad griega considerable. Muchos de ellos se conservan por sus propias características, ya que no estaban cubiertos y se disponían en los declives de los promontorios para facilitar la vista de la escena a los espectadores.
El teatro les apasionaba. Los ciudadanos pudientes pugnaban por convertirse en coregos, es decir, los encargados de pagar y equipar por su cuenta a los integrantes de los coros, lo que aumentaba su popularidad entre sus conciudadanos.
Los corifeos utilizaban la música y el canto para expresarse, con lo que el conjunto recordaba a lo que ahora llamaríamos una comedia musical. Aunque las mujeres podían participar como espectadoras, el escenario les estaba vedado, igual que ocurriría en el teatro isabelino. Pero había actores varones que interpretaban muy bien los papeles femeninos ayudados por la máscara, que se llamaba persona (literalmente, “delante de la cara”).
Se escribieron entonces las grandes obras maestras que se siguen y seguirán representando sobre los escenarios del mundo. Tres autores destacaron por encima del resto en el género trágico: Sófocles, Esquilo y Eurípides, mientras que Aristófanes, Crates y Menandro descollaban en la comedia.
Los primeros utilizaban un estilo elevado y trataban temas de mayor trascendencia. Los comediógrafos trataban los asuntos sociales más mundanos con un desenfado irónico que a menudo rondaba el sarcasmo y la crítica descarnada, utilizando sin reparo toda clase de chistes de índole sexual y escatológica.

En deuda con Grecia
En definitiva, que no nos resulta difícil ponernos en la piel de aquellas gentes de las que nos separan unas cien generaciones. Viéndolos en la distancia nos parecen de la familia, porque nos reconocemos en sus valores y en su manera de entender el mundo. Nos reímos con sus chistes, nos admiramos con sus razonamientos, celebramos sus obras de arte.
Y, aunque tuvieron esclavos y no veían a las mujeres como merecedoras de todos los derechos, inventaron la democracia, la fragmentación del poder y su reparto entre los ciudadanos, y con ese invento armonizaron una sociedad libre y regida por leyes justas. En esa codicia por la libertad se encuentra el mayor logro que nos legó su civilización. Así que Grecia no es ese pequeño Estado del sur ahogado en la crisis, como parece en el espacio, sino el Estado más grande de Europa si se mira en el tiempo.




