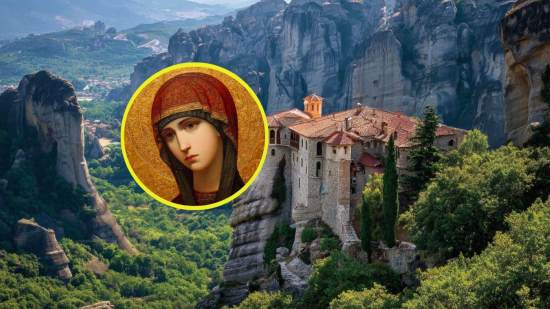Lo desconocido ha despertado desde siempre curiosidad; quizá desde que se escuchó el primer trueno retumbando en los cielos o desde que se sintió por primera vez dolor al cortarse con un objeto afilado. Esa curiosidad, acompañada por las ganas de sobrevivir, abrió la puerta a la acumulación de conocimiento, siempre y cuando se superara otro sentimiento que genera lo desconocido: el miedo.
Hoy el gran espacio de lo desconocido lo encontramos más allá de los límites de nuestro planeta. Aunque todavía nos falta mucho por comprender del territorio en que vivimos, es el Universo el que constituye el espacio a descubrir, y cada pocos años una nueva misión es lanzada para intentar conocerlo algo más. Libros, portales y documentales nos permiten acercarnos a sus fascinantes mundos: los valles de Marte, el océano bajo la superficie helada del satélite Europa o el mar de metano de Titán nos asombran y nos llevan a imaginar escenarios de formas y objetos extraordinarios que, en ocasiones, se reproducirán en novelas, largometrajes y series que despertarán, a su vez, el interés de nuevos espectadores.

Para la Europa medieval, ese espacio por explorar estaba más cerca, aunque no por ello mucho más accesible. Desde hacía siglos se habían abierto las puertas a los contactos con África y Asia, que se presentaban como inmensos territorios por conocer. Solo unos pocos eran quienes lograban presenciar con sus ojos aquellos parajes tan lejanos. El resto debía conformarse con escuchar noticias y las vivencias que aquellos traían de vuelta. Algunas eran recogidas por escrito y leídas por un público cada vez más amplio. Una de ellas, Il Milione o Libro de las maravillas de Marco Polo veía la luz posiblemente en 1298 y se convertiría en una de esas obras llamadas a marcar un antes y un después en la literatura. A día de hoy, autor y obra siguen siendo unos de los conceptos más populares de la Edad Media.
La obra recoge las vivencias del mercader veneciano que, en 1271, acompañó a su padre y su tío, también comerciantes, en uno de sus viajes a Asia, que acabaría convirtiéndose en un periplo de más de veinte años. Las experiencias que aseguraba haber vivido por China, India, Ceilán y otras regiones de Asia fueron puestas por escrito de la mano de Rustichello de Pisa, compañero suyo en una celda genovesa en la que Polo había acabado prisionero nada más regresar a Italia. En poco tiempo, la obra se tradujo a varios idiomas y alcanzó un éxito casi sin precedentes.
Seres y lugares de fábula
Precisamente gracias a esas traducciones la obra ha sobrevivido al paso del tiempo, pues el documento original desapareció. A pesar de las modificaciones y manipulaciones que sufrió a través de estas traducciones, se puede intuir que su principal objetivo, además de mostrar su admiración por el Imperio mongol, era la descripción de los lugares que visitaba y la recopilación y análisis de la información que podía extraer de su experiencia. En dicha tarea, no obstante, vemos cómo se entremezclan informaciones verosímiles con datos sobre seres fantásticos, como los cinocéfalos, hombres con cabeza de perro que habitan en la isla de Andamán, o los hombres con cola de animal que vivían en las montañas de Sumatra.

El relato de Polo no constituía, en realidad, una gran novedad con respecto a otros, y responde a varias tradiciones de la literatura y ciencia europeas del Medievo. Por un lado, su obra parte de su propia experiencia en Asia, tal como ya habían hecho otros viajeros anteriores. Por otro, su relato muestra un recurrente espíritu enciclopédico que le llevó a recopilar y describir de manera minuciosa muchas de las realidades de las que supuestamente fue testigo. Y, por último, se observa una tradición muy arraigada en Europa desde la época clásica: situar en Asia lugares y seres extraordinarios.
Al menos desde el siglo V a. C. ya habían circulado historias vinculadas a Asia que se repetirían más adelante, como esos cinocéfalos de la obra de Polo que ya habían sido descritos por el historiador y médico Ctesias de Cnido, quizá el primer autor en hablar de ellos (Bermejo Larrea, 2002, 95). Fueron las conquistas de Alejandro Magno por la India las que abrieron definitivamente la puerta a la fascinación por el continente asiático y, a través de ella, a la imaginación. A partir de entonces, se fueron acumulando relatos sobre la existencia en Asia (sobre todo en India) de monstruos de todo tipo. Las recopilaciones en tiempos romanos de Plinio el Viejo o de Cayo Solino influirían en autores como Agustín de Hipona o Isidoro de Sevilla, quienes analizaron, bajo la lógica cristiana, la existencia de estos seres y lugares y pusieron las bases de la imagen fabulosa y mítica que se iba construyendo sobre Asia.

También de la tradición griega surgió la identificación de Asia con Oriente, el lugar de donde nacían los astros (el concepto Occidente no surgiría hasta el siglo XVI). No es casualidad que en la Europa recién cristianizada se localizara, a las puertas del continente asiático, el Edén, el paraíso cristiano, hacia el que se orientaban los primeros mapas conceptuales medievales (los mapas de T en O). Quizá esta localización influyó para que, siglos más tarde, se configurase una de las leyendas medievales más populares relacionadas con Asia: Preste Juan, una especie de rey sacerdote que había logrado evangelizar a poblaciones de la India y sobre las que gobernaba. Este relato, que Polo también recogió en su obra, sobreviviría al periodo medieval, y su supuesto reino sería trasladado, a partir del siglo XV, a África.
Por su parte, la llegada del islam al Mediterráneo acercó Oriente a Europa y los primeros contactos diplomáticos y comerciales con esta nueva fuerza confirmaban otra imagen sobre Asia: un territorio lleno de enormes riquezas. Eso sí, el islam también se presentó como enemigo de la fe, lo que contribuyó a generar igualmente un cierto recelo hacia aquellos dominios musulmanes.
El lugar por encima del viajero
A partir del siglo XI, la Europa cristiana comenzó un proceso de expansión que intensificó sus contactos con otros territorios. Se abría la oportunidad de poder comprobar los relatos acumulados en los siglos anteriores. A través de campañas militares, comerciales, diplomáticas, culturales y religiosas, Europa comenzó a estrechar los lazos con Oriente, gracias, sobre todo, a la aparición del Imperio mongol, que había sometido a los diferentes reinos musulmanes y había abierto la puerta a las delegaciones cristianas. A partir de entonces, se multiplicaron las embarcaciones y caravanas que salían de Europa rumbo a Asia. Al frente de ellas se encontraban viajeros movidos por intereses económicos, políticos y culturales, dispuestos a descubrir esos supuestos ricos y extraordinarios lugares. Con ellos, grupos de siervos y esclavos hacían posibles estas incursiones en tierras y mares relativamente desconocidos.
A mediados del siglo XIII se inició la primera gran oleada de viajeros a Asia. Los misioneros Giovanni da Pian del Carpine (o Carpino), Nicolás Ascelin o Guillermo de Rubruck divulgaron a su vuelta sus experiencias en Oriente, informando sobre las diferentes poblaciones asiáticas y subrayando todo aquello que les había fascinado. Ello multiplicó el número de obras que vieron la luz sobre aquel continente, contribuyendo así a hacer crecer un género literario, el de viajes, que ya tenía un largo recorrido. La novedad entonces fue que esos lugares y sus seres se iban convirtiendo en los verdaderos protagonistas de los relatos, por encima del propio viajero. En plena vorágine editorial, salía a la luz el Libro de las maravillas.
La obra de Marco Polo, por tanto, no difería en gran medida de las obras de sus predecesores. El protagonismo que adquiere el mundo mongol ya existía en la Historia mongolorum de Carpino, y la minuciosa descripción de diferentes tradiciones —como el uso del papel moneda en Catay— ya la había hecho previamente Rubruck. Sin embargo, Il Milione contribuyó, quizá más que cualquier otra obra predecesora, a avivar ese interés por Oriente. Las razones de su gran éxito fueron varias. En primer lugar, el contexto de expansión europea y la maduración de la literatura de viajes resultaron esenciales. Pero la clave, quizá, fueron dos decisiones tomadas por Polo y Rustichello. Por un lado, combinar una descripción sistemática de los territorios visitados con la incorporación de relatos de carácter fantástico. Por otro, y quizá más importante, publicarlo en lengua romance.
Las páginas del Libro de las maravillas ofrecen así la mirada de un comerciante sobre los territorios que visita, pero también la de un conocedor de los relatos que sobre Oriente circulaban por Europa, y a ambas recurrió el veneciano. De la mano del comerciante, los lectores conocerían los productos de cada región, cómo se organizaban sus ciudades y sus pobladores, siendo señaladas algunas peculiaridades, especialmente si constituían una novedad con respecto al mundo europeo.
Mitos y análisis
Pero como conocedor de los relatos maravillosos, introdujo deliberadamente en su narrativa un conjunto de leyendas sobre seres y lugares extraordinarios, muchos ya conocidos por el público europeo. El objetivo era entretener al lector, introduciendo fantasías para hacerles descansar entre tanta descripción y, afirmó González Echevarría (1991, 58), hacer más convincente la información que aportaba. Porque, en ocasiones, recupera mitos tradicionales para someterlos a un análisis crítico y dar una respuesta más científica a la existencia de algunos de ellos, como unicornios y pigmeos.

Igualmente, Polo era conocedor del recelo y miedo que en cierta manera también despertaba Asia, y posiblemente por ello incluyó entre sus descripciones noticias sobre costumbres salvajes de algunas de sus poblaciones no cristianizadas, como los habitantes de Dagoyan. Estos, asegura el veneciano, cocían a los enfermos del poblado para ser luego comidos por sus familiares. Utilizando recursos típicos de la tradición literaria sobre viajes, Polo y Rustichello pretendían que su obra no se limitase a los pequeños círculos intelectuales, sino que se abriera a un público mayor, en el que esos lugares y seres fantásticos gozaban de popularidad.
Nuevas lecturas y viajeros
Dentro de esta lógica tomaron su segunda gran decisión: evitar el latín, empleado en obras de carácter científico, para publicarlo en la lengua romance de mayor difusión dentro de la literatura europea: el francés.
Con su éxito, el Libro de las maravillas extendió la imagen de Oriente a un público más amplio, que veía así confirmada la idea de un mundo lleno de riquezas y de objetos inimaginables. Su éxito seguramente motivó la aparición de nuevas obras, como el otro gran best-seller del género en la Edad Media: Los viajes de John Mandeville, publicado en 1356 y traducido a, al menos, diez idiomas distintos. Ambas obras inspirarían a nuevos viajeros que, siguiendo su estela, publicarían sus propias experiencias en Oriente manteniendo, en ocasiones, tradiciones mitológicas.

A mediados del siglo XV aparecía por primera vez el relato sobre el viaje de Niccolò Conti en la Historiae de varietate fortunae de Poggi Bracciolini y su éxito motivó su publicación de manera independiente. En su Crónica de Núremberg (1493), el humanista Hartmann Schedel recogía, gracias a la información aportada por varios viajeros, una lista de seres fantásticos —entre los que aparecían, de nuevo, los cinocéfalos de la India—, para atribuirles un carácter algo más humanizado (Martínez García, 2015). De estas y de otras lecturas surgirían nuevos viajeros, deseosos de ver con sus propios ojos lo descrito en ellas (el propio Cristóbal Colón leyó minuciosamente los viajes de Polo y de John Mandeville). Nuevos viajes que serían a su vez recogidos en nuevos relatos que acabarían inspirando a la siguiente generación de viajeros, continuando así una espiral que quizá, algún día, nos lleve a los mares de Titán.

* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.