Como templo principal de una de las ciudades más importantes del reino, sede intermitente de la corte castellana, la catedral de Burgos y su entorno conformaron durante siglos un escenario privilegiado para la manifestación del poder regio.
El origen del propio edificio se encontraba en una donación regia por parte de Alfonso VI (1040-1109), quien, para establecer el templo en el corazón de Burgos, aportó los palacios de patrimonio real que se encontraban en la ciudad, junto a la iglesia adyacente de Santa María.
Además, la tradicional unión entre la Corona y la Iglesia fructificó en la renovación de la antigua sede catedralicia románica iniciada en 1221, especialmente favorecida por Fernando III ‘el Santo’ (1199-1252). De hecho, en homenaje a su protección y, quizás también, a su matrimonio celebrado en Burgos en 1219, el rey está representado junto a su esposa Beatriz de Suabia (1205-1235).
Su hijo Alfonso X (1221-1284) continuó su apoyo, tanto a la construcción de la catedral de Burgos como a su enclave en el urbanismo circundante, mediante la donación al cabildo de las áreas hoy comprendidas en la plaza de Santa María y la actual del Rey San Fernando.
Asimismo, ya en el siglo XIV, el rey Pedro I (1334- 1369) pasó algunas temporadas habitando en los desaparecidos palacios episcopales anejos a la catedral de Burgos y frente a su altar ratificó solemnemente en 1367 el relevante acuerdo para recibir el auxilio de Eduardo de Woodstock, el ‘Príncipe Negro’ (1330-1376).
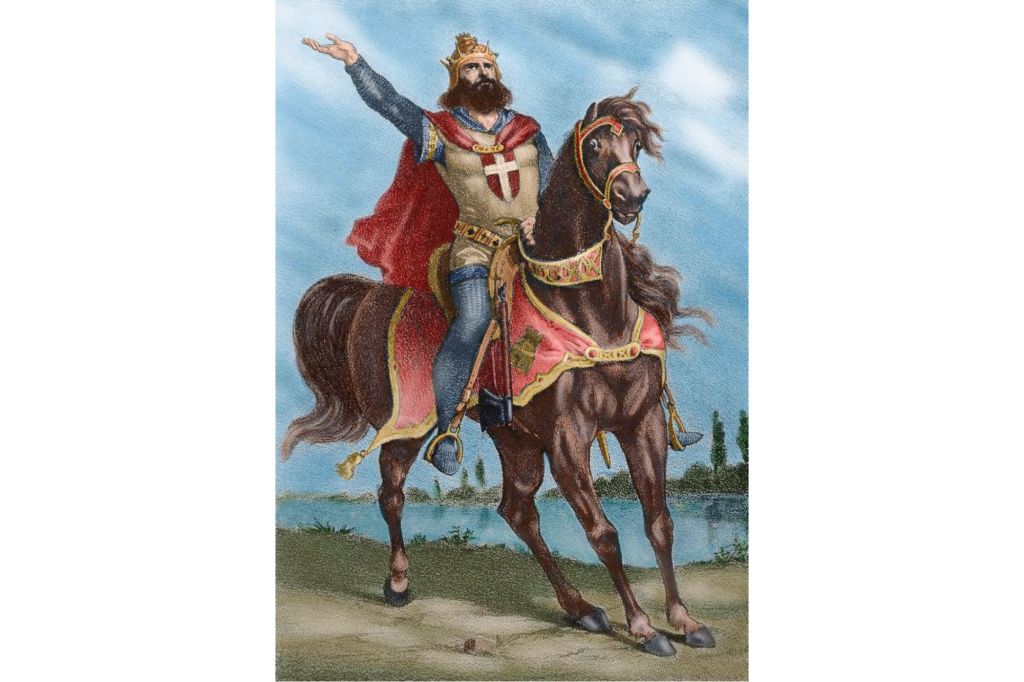
Por último, su sucesor y hermanastro, Enrique II de Trastámara (1334-1379), apoyó la construcción del templo con rentas adscritas a su fábrica e incluso su cuerpo estuvo depositado brevemente en la capilla de Santa Catalina en 1379, camino de su sepultura definitiva en Toledo.
Por tanto, la importante carga simbólica de la caput castellae hasta el siglo XV y su emblemática catedral hicieron que los monarcas tuvieran bien presente la necesidad de visitarla recurrentemente y jurar, siguiendo la tradición, sus privilegios como villa de jurisdicción real.
Merece la pena destacar que, en el siglo XV, un monarca como Juan II (1405-1454) decidió colocar su panteón en la Cartuja de Miraflores, en el entorno de Burgos, favoreciendo así que los vínculos con la ciudad no se disolviesen.
La progresiva pérdida de centralidad de la ciudad de Burgos en favor de otras villas del reino, como Valladolid, Toledo y, fundamentalmente, Madrid tampoco supuso la desaparición completa de la presencia de la monarquía castellana en Burgos al inicio de la Edad Moderna. De este modo, las visitas reales durante el siglo XVI sirvieron para espolear algunas intervenciones de calado que han contribuido a configurar el aspecto que hoy tenemos de la catedral de Burgos y su entorno. Incluso suponían un momento idóneo para mejorar los caminos y las infraestructuras viarias que conducían a Burgos, como los puentes que se restauraron en 1571 para la visita de Ana de Austria.
Entrada triunfal de los monarcas en la ciudad de Burgos
Una vez tomada la decisión de que la corte se aposentaría en Burgos, al igual que sucedía en las otras ciudades del reino, se iniciaban los preparativos, que iban desde la ordenación de la procesión al protocolo a seguir y las vestimentas que cada participante luciría, nada radicalmente distinto a lo que sucede hoy en día.
En ocasiones, la decisión se tomaba con la comitiva en movimiento, pero la entrada triunfal de los monarcas no tenía lugar inmediatamente después de la aproximación del séquito, sino que solía reservarse un día de margen, para que la ciudad ultimase todos los preparativos.
Además, este tiempo prudencial servía para que las dignidades regias descansaran y se engalanaran convenientemente para la larga jornada que les esperaba. Asimismo, cuando existían lugares vinculados con el patronato real en los entornos de la ciudad, se utilizaban para que la corte pernoctase durante el día de la víspera y preparase el evento del día siguiente. Este fue el caso de Burgos, que contaba con la residencia regia inserta en el monasterio de Santa María de las Huelgas, fundado por Alfonso VIII (1155-1214) y Leonor Plantagenet (1160- 1214) a finales del siglo XII.

Los reyes y reinas solían acceder a la ciudad a través de la Puerta de San Martín y en su recorrido encontraban diferentes arcos efímeros de carácter triunfal y celebrativo que soportaban una decoración, ya fuese pictórica o escultórica, con complejos programas iconográficos y alegóricos. La ciudad costeaba estas máquinas, construidas en materiales que permitían su montaje y desmontaje de manera sencilla, rápida y económica, como el arco que, con motivo de la visita de Felipe II en 1587, se erigió en la calle de Fernán González.
A la solicitud de participación de todos los estamentos ciudadanos, desde el clero a los gremios, se sumaba una petición especial de contribución a los nobles, quienes aportaban recursos propios más allá de su participación en el recibimiento y procesión en honor de los monarcas. Entre otros servicios, las residencias aristocráticas más relevantes contaban con un servicio musical que pusieron a disposición de la ciudad. Así, para la bienvenida a la emperatriz Isabel de Portugal en 1527, el Condestable de Castilla Íñigo Fernández de Velasco y Mendoza cedió siete músicos que participaron como piezas fundamentales para el buen desarrollo del espectáculo.
Normalmente, los arcos y decoraciones se realizaban ex profeso para la entrada triunfal, aunque a veces se reutilizaban estructuras ya empleadas en ocasiones anteriores. Todo parece indicar que, durante la visita de la emperatriz Isabel que acabamos de mencionar, se reutilizaron los armazones triunfales empleados durante la estancia de su marido Carlos V en 1520, diseñados por el artista burgalés Diego de Siloé, quien trabajó también en varios espacios de la catedral como escultor y arquitecto.
Las entradas triunfales servían, además, para reforzar el vínculo entre los súbditos que habitaban la ciudad y los monarcas. De hecho, los mensajes contenidos en las esculturas, pinturas e inscripciones de sus arcos fluían hacia ambos lados participantes. Al tiempo que estas celebraciones servían para marcar las jerarquías sociales y representar claramente el papel que cada cual jugaba en la sociedad, dividida fundamentalmente entre una parte activa (actores) y otra pasiva (espectadores), los arcos triunfales eran soportes visuales perfectos para recordar a los monarcas sus obligaciones hacia una ciudad de realengo como era el caso de Burgos.
Por tanto, abundaron también las referencias iconográficas a la propia ciudad como colectivo, al margen de que el espectáculo se desarrollaba en su propio escenario urbano. Este fue el caso de uno de los arcos preparados para la entrada de Ana de Austria (1549- 1580), futura esposa de Felipe II, en el que se hacía referencia a la memoria de sus fundadores míticos y “a la antigua fundación de la ciudad de Burgos”. En esta ocasión, la ciudad desechó la representación de alegorías e historias sagradas o mitológicas más habituales, apostando por una narración de la historia de la población que reivindicaba su memoria como método para afianzar su prestigio.
Dado que se trataba de un teatro cuidadosamente preparado, las autoridades municipales dictaron normativas a sus habitantes para preparar calles y plazas, con el objetivo de mostrar una imagen cuidada, a veces idealizada, de su urbanismo. Cuando la ocasión lo requería, los regidores también actuaron sobre su viario y en las construcciones, demoliendo y rectificando alineaciones de edificios para exhibir el máximo orden posible. De este modo, se proyectaba la idea de un cabildo municipal activo que gestionaba la ciudad en nombre del rey.
Para la entrada de 1571 de Ana de Austria, las actuaciones del cabildo municipal conllevaron también el derribo de unas casas y una fuente en la plaza, gracias a la cual se amplió y despejó el camino de la comitiva regia hasta la catedral. Además, la nueva reina pudo contemplar la representación de una ciudad ideal pintada junto al arco situado en la calle de la Puebla. Con mucha probabilidad, esta imagen estaba basada en otras famosas vistas de ciudades ideales coetáneas, preparadas para escenas teatrales codificadas por tratadistas como Sebastiano Serlio. En ella se representaban calles, plazas y edificios fingidos “en muy buena perspectiva” gracias al ingenio del arquitecto y pintor, incluyendo torres y un edificio con un reloj, el cual aportaba “muy gran lustre y claridad”, como símbolo del tiempo pautado para las distintas actividades en la ciudad burguesa.
El Arco de Santa María
Los hitos de estos eventos se repitieron a lo largo del tiempo, convirtiéndose en lugares señalados que merecieron ser monumentalizados y acondicionados para la ocasión.
El más conocido es el Arco de Santa María, emplazado en una antigua puerta de la muralla situada frente al puente del mismo nombre, que permite al viandante superar el río Arlanza y le sirve de antesala para la contemplación de la mole catedralicia.
La antigua puerta de la muralla del siglo XIV fue intervenida durante el reinado de Carlos V, mediante un revestimiento que actualizaba su imagen al tiempo que materializaba en piedra una estructura en arco de triunfo, como los que solían levantarse para dar la bienvenida a los monarcas en sus ingresos a la ciudad.
Así, en 1531, el cabildo municipal decidió encargar la arquitectura a Francisco de Colonia y su decoración al artista Felipe Bigarny, artífices activos en el templo catedralicio. La presencia del francés en esta iniciativa nos da una idea de la relación de esta obra con el diseño de retablos, estructuras donde también se unían varias disciplinas como la arquitectura y la escultura, en cuya ejecución Bigarny destacaba como uno de los artífices más cotizados del momento.
El gobierno municipal aprovechó la ocasión para declarar su fidelidad a Carlos V, especialmente una vez pasada la revuelta de las Comunidades (1520-1521). Y, para ello, nada mejor que aprovechar el emplazamiento de la antigua torre que ya había servido de sede para algunas actividades del cabildo.
Debido a su origen, la estructura del Arco de Santa María es aparentemente defensiva, incluyendo torres, almenas, saeteras y escaraguaitas al estilo de las fortificaciones del siglo anterior. Sin embargo, en estos años las murallas ciudadanas habían perdido su funcionalidad militar, quedando solo como elementos para controlar el acceso de personas y bienes a la ciudad y como dispositivos visuales que proclamaban un mensaje edulcorado al visitante sobre la prestancia de la población en la que se disponía a entrar.

En su cara externa, la Puerta de Santa María se estructuró bajo un arcosolio que abarca una estructura de tres cuerpos de altura desigual y balcón, como si se tratase de la fachada de un palacio civil. En los dos cuerpos sobre el gran arco inferior que permite el tránsito, seis esculturas se alojan en nichos aparentemente individualizados, aunque las efigies se relacionan entre sí para componer un mensaje completo.
De este modo, el emperador Carlos V asume el papel principal, como monarca bajo cuyo reinado se llevó a cabo la obra. El emperador aparece acompañado por personajes contemporáneos y otros extraídos de las leyendas genealógicas, tanto de la ciudad como de la Monarquía Hispánica, relacionadas con Burgos. Así, se asoman desde sus nichos el conde Fernán González (hacia 905-970) y Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador (hacia 1048-1099). En calidad de fundador de Burgos, según la tradición local, se incluyó una escultura armada del conde de Castilla Diego Rodríguez Porcelos (855-885) sosteniendo las armas en relieve de la ciudad. Por último, las efigies simuladas de los jueces de Castilla Nuño Rasura (789-862) y Laín Calvo (siglo X) completan esta vinculación del monarca con el pasado, convirtiendo al rey nacido en Gante en un monarca castellano plenamente legitimado por una sucesión dinástica recreada ad hoc.
Textos que nos recuerdan el vínculo entre Burgos y la realeza
En el siglo XVI, se hizo frecuente incluir la imagen de Carlos V relacionada con Fernán González, el Cid y otros héroes “nacionales”, como es visible por ejemplo en la fachada de San Marcos de León. A propósito de este último, es interesante subrayar su vinculación con la monarquía pues, antes de que parte de sus restos se depositasen en la catedral de Burgos, donde hoy en día están, desde Alfonso X, la monarquía había homenajeado sucesivamente al guerrero en torno al cual se forjó la leyenda cristiana sobre la conquista de Al-Ándalus en su entierro en San Pedro de Cardeña.
Allí había ido progresivamente aumentando la monumentalidad de su capilla funeraria, a veces interviniendo el propio monarca en la protección de la ubicación de su sepulcro dentro de la iglesia, como hizo Carlos V en 1541 a instancias del Condestable de Castilla, para que se mantuviese en su colocación original. Por aquel lugar pasaron, a lo largo de los siglos, Isabel la Católica, Felipe II y Felipe III, hasta que, en la Guerra de la Independencia, los restos fueron profanados por las tropas francesas.
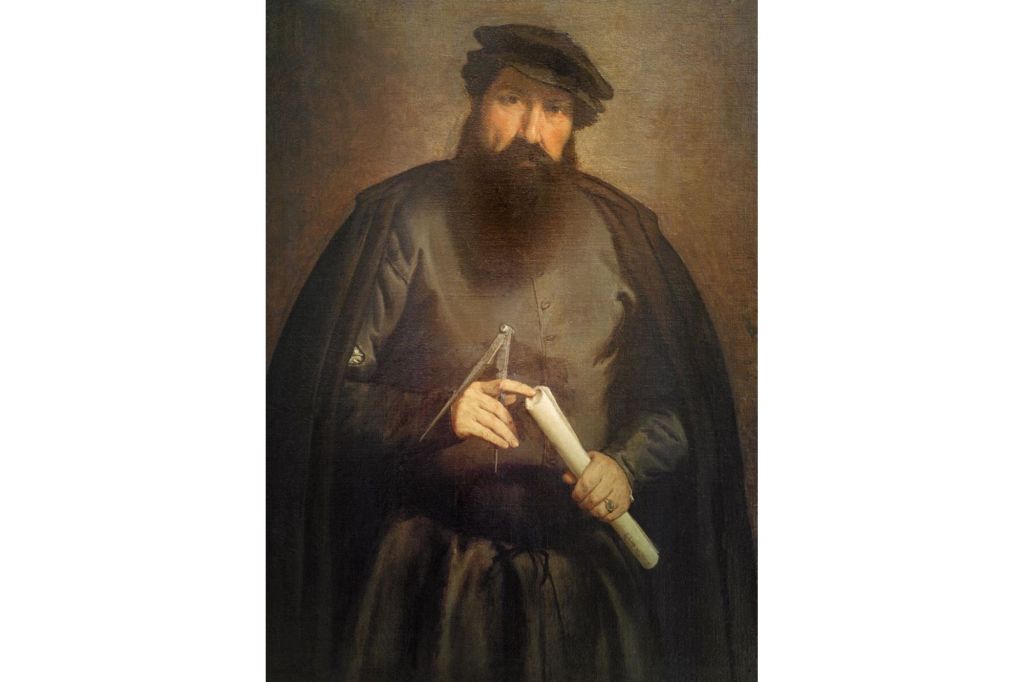
Esta presencia de la Corona en Burgos, y más concretamente en su catedral, fue continuamente subrayada por los escritores que se ocuparon del templo y sus devociones. Famosa es la frase atribuida a Felipe II, quien al admirar la linterna interior del cimborrio habría exclamado que más parecía una obra realizada por ángeles que por hombres. Sí podemos afirmar que el rey debía estar al tanto del proyecto de reconstrucción del cimborrio caído en 1539 y que, incluso, mostraría interés por su pronta realización, puesto que ayudó permitiendo que el cabildo catedralicio recogiese las limosnas de la Diócesis.
Aunque Burgos no fue la ciudad más favorecida por el monarca, los textos de finales de la Edad Moderna intentarán rescatar la vinculación del rey con la catedral burgalesa. Ya en el siglo XVIII, más concretamente en 1740, el fraile Pedro de Loviano afirmó, en un texto sobre el famoso Cristo de Burgos, que el rey Felipe II había costeado la construcción del coro alto. Además, según Loviano, había sufragado también un cuarto que solo podía ser disfrutado por la familia real, para alojarse en sus viajes para adorar al Cristo de Burgos.
La paulatina centralización de la vida cortesana en Madrid y sus alrededores disminuyó la presencia real en la catedral, provocando que la mayoría de las intervenciones artísticas en el edificio y su entorno surgieran por iniciativa de sus obispos. Sin embargo, la memoria escrita siempre permitiría mantener viva la vinculación, tan fructífera en el pasado, entre Burgos, su catedral y la realeza.
* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.




