La guerra civil española, un conflicto que sacudió los cimientos de España entre 1936 y 1939, no solo fue una lucha en los campos de batalla sino también en las sombras, donde espías y agentes secretos jugaron un papel crucial. El libro Espías en la guerra civil española, publicado por la editorial Pinolia, nos sumerge en este mundo clandestino, revelando las operaciones de inteligencia que influyeron en el curso de la guerra y dejaron un legado en la Segunda Guerra Mundial.
El libro nos introduce a un escenario donde la información era tan poderosa como cualquier arma. Espías de diversas nacionalidades, incluyendo americanos, rusos y alemanes, se infiltraron en ambos bandos, estableciendo redes de inteligencia y ejecutando misiones de vital importancia. Estas figuras enigmáticas recopilaban datos y tomaban decisiones estratégicas que podían cambiar el destino de naciones enteras.
La obra, meticulosamente investigada y narrada con un estilo envolvente, nos lleva desde los oscuros callejones de Madrid hasta las altas esferas de la política internacional. Nos cuenta cómo España se convirtió en un campo de entrenamiento para espías, preparándolos para los futuros conflictos del siglo XX. A través de sus páginas, conocemos a los personajes que, desde el anonimato, cambiaron el rumbo de la historia.
Este primer capítulo es una invitación a explorar los intrincados detalles de las operaciones de espionaje y a comprender mejor el impacto de la inteligencia en el escenario global. Es una lectura esencial para aquellos interesados en la historia de España, la guerra civil y el fascinante mundo del espionaje.
Con Espías en la guerra civil española, coordinado por José Luis Hernández Garvi, nos adentramos en un capítulo olvidado de la historia, uno que resalta la importancia de aquellos que, desde las sombras, forjaron el destino de un país en guerra. Prepárese para una experiencia de lectura que le llevará al corazón de uno de los periodos más convulsos y definitorios del siglo pasado.
Los servicios de inteligencia españoles: al inicio de la contienda. Escrito por José Luis Hernández Garvi
Es un hecho que al comienzo de la Guerra Civil, los servicios de inteligencia españoles eran una amalgama de organismos descoordinados que no estaban preparados para afrontar el reto de recabar información en el contexto de un enfrentamiento bélico moderno con ramificaciones internacionales.
Con la Segunda República, la estructura de los servicios de inteligencia no experimentó un cambio radical ni inmediato. Aunque era evidente que se hacía necesaria su renovación, los responsables políticos no parecían decididos a dar el paso. Anclada en el pasado, se encontraba en clara desventaja respecto a las de otras potencias europeas, tanto en recursos como en el desarrollo de nuevas técnicas. De carácter básicamente militar, en el plano exterior su labor estaba enfocada fundamentalmente en los intereses estratégicos españoles en el Norte de África, mientras que en el interior su acción se concentraba en la represión de elementos involucionistas y de carácter revolucionario. Además de no disponer de cuadros con la formación necesaria para las nuevas necesidades exigidas por sus competencias, ni de redes de inteligencia con objetivos claros, carecía de una proyección internacional que defendiera la posición de España en el exterior.

Desde 1886, la Dirección General de Seguridad (DGS), dependiente del Ministerio de la Gobernación —lo que en nuestros días sería el gabinete de Interior—, había asumido algunas de las funciones atribuidas a un servicio de información, sobre todo aquellas relacionadas con el control y seguimiento de aquellas amenazas para la estabilidad del régimen. Sin embargo, sus competencias se centraron sobre todo en materia de orden público, tendencia que se mantuvo en las primeras décadas del siglo XX. La Primera Guerra Mundial puso en evidencia las defi ciencias de los servicios de inteligencia españoles, mientras el país se convertía en un nido de espías de las diferentes naciones beligerantes, que actuaban prácticamente sin impedimento dentro de nuestras fronteras.
Desde 1921 la DGS se convirtió en un instrumento decisivo de las autoridades gubernamentales en su lucha contra la violencia política, sobre todo la de naturaleza anarquista y revolucionaria, pero sin ampliar su perspectiva de miras a otros campos que permitieran recabar información sensible que pudiera ser de interés para la política exterior española. Las embajadas seguían siendo la fuente más fi able de recopilación de datos, pero no contaban con agentes de inteligencia formados específicamente en ese campo ni disponían de los medios económicos necesarios para establecer una red de informadores extranjeros. Al mismo tiempo, las fuerzas armadas mantenían sus propios servicios de inteligencia, limitados a escenarios y acciones muy concretos y sin coordinación entre sí.
El 13 de febrero de 1930, el general Emilio Mola fue nombrado Director General de Seguridad durante los primeros compases de la que es conocida como Dictablanda del general Berenguer. Desde su posición al frente de la DGS, Mola asumió la necesidad de una profunda reforma de la policía gubernativa para adaptarla a los nuevos tiempos en medio de un creciente clima de violencia política. De acuerdo con este principio, las fuerzas de policía dependiente de la DGS se dividieron en dos organismos armados, el Cuerpo de Vigilancia y el Cuerpo de Seguridad. Mientras el segundo se ocupaba del mantenimiento del orden público y realizar las tareas propias de la policía, el primero funcionó como un cuerpo de investigación que dependía directamente de las jefaturas superiores provinciales por encima de las cuales estaba la DGS.
Como responsable máximo del Cuerpo de Vigilancia, el general Mola se encargó de que en cada jefatura hubiera agentes dedicados exclusivamente a recabar información que pudiera ser útil para conocer los movimientos de grupos subversivos de izquierda. Con la llegada de la Segunda República se acometió una profunda reestructuración de este organismo, que pasó a llamarse Cuerpo de Investigación y Vigilancia, al mismo tiempo que se procedió a depurar a aquellos agentes que habían destacado durante la Dictadura de Primo de Rivera y bajo la dirección de Mola. Muchos de ellos fueron apartados del servicio, decisión que generó un clima de malestar dentro del Cuerpo que tendría sus consecuencias al estallar la Guerra Civil, cuando una mayoría de sus integrantes no dudó en pasarse al bando sublevado. Al margen de cuestiones políticas, lo cierto es que la experiencia acumulada durante esos turbulentos años contribuyó a sentar las bases de los servicios de información que medirían sus fuerzas en la contienda.
Inteligencia militar
Al margen de las autoridades políticas, el Ejército tomó sus propias decisiones en esta materia. En las dos primeras décadas del siglo XX el Estado Mayor Central había publicado algunos manuales de inteligencia que recogieron la experiencia adquirida en las campañas militares en Marruecos, textos en los que se trataban aspectos relacionados con la necesidad de recabar información en tiempo de guerra y en un escenario contemporáneo. Estos manuales también expresaron la necesidad imperiosa de crear un servicio de inteligencia que realmente pudiera recibir ese nombre, una institución al servicio del Gobierno que aunase esfuerzos dispersos y cohesionase su actividad contra los enemigos interiores y exteriores del Estado.
Sin embargo, hubo que esperar hasta los primeros años de la década de los treinta para que esta necesidad empezase a tomarse en serio. Fue entonces cuando aparecieron los primeros textos que trataban la cuestión en profundidad. En uno de ellos, el comandante de Estado Mayor Julio Garrido Ramos puso de relieve la falta en España «de un cuerpo de doctrina en que se recopile y codifique cuanto se refiere a este importantísimo servicio. Algún día habrá que prestar a esta cuestión el interés que exige».

Hasta entonces, las prioridades de los servicios de información vinculados al Ejército no se ocuparon en recabar datos sobre las capacidades o intenciones de potencias susceptibles de ser enemigas o rivales en el contexto internacional. Su ámbito de actuación se limitaba a vigilar puertos y costas de la península y el Protectorado, mientras se controlaban los movimientos de aeronaves y barcos extranjeros sospechosos de contrabando de armas. Como demuestra la existencia de informes confidenciales, estos servicios de inteligencia también mostraron interés por impedir que en las filas del Ejército se pudieran infiltrar elementos considerados comunistas, extremistas y separatistas, aunque nada dicen sobre los militares que pudieran tener inclinaciones golpistas contra la República.
Aunque es una realidad que siguió sin existir un servicio de inteligencia moderno que pudiera estar a la altura de los nuevos tiempos, lo cierto es que se dio un primer paso en esa dirección con la creación del Negociado de Información Comunista en el Ejército (NICE), dependiente del Estado Mayor Central. Su propio nombre no dejaba lugar a dudas sobre sus verdaderas intenciones: investigar y neutralizar la penetración de ideas subversivas en el seno de las fuerzas armadas.
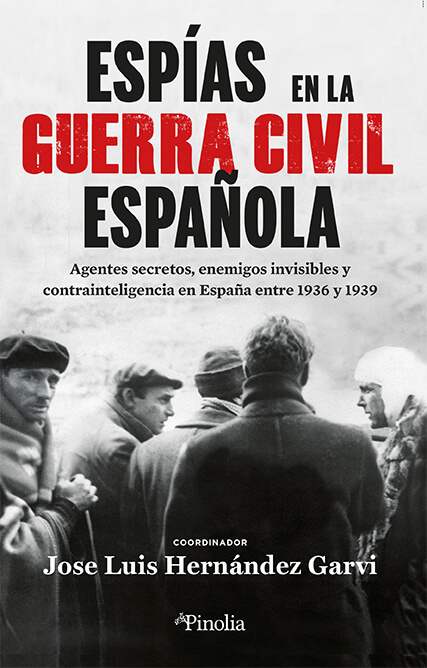
Espías en la guerra civil española
24,95€
El NICE fue el embrión de la Sección del Servicio Especial (SSE). La misión principal de esta unidad, creada en 1933 y también dependiente del Estado Mayor Central, era la de alertar al Gobierno de la República sobre el ruido de sables en los cuarteles y las posibles conspiraciones golpistas. En este sentido, el SSE compartía competencias con el Cuerpo de Vigilancia, bajo control directo de la Dirección General de Seguridad, y los propios servicios de información de la Guardia Civil, lo que dio lugar a una falta de coordinación que derivó en confusión y enfrentamientos, circunstancia que no sirvió precisamente para obtener información contrastada y fiable.
Teniendo en cuenta la prioridad de sus necesidades, la SSE tuvo una importante presencia en el Norte de África, donde llegó a tener delegaciones en las principales plazas del Protectorado español. La Sección se acabaría convirtiendo en el germen de una estructura militar de inteligencia que brindó la experiencia adquirida a los servicios secretos que se crearon en ambos bandos durante la Guerra Civil. En esta misma línea, se redactó el primer Reglamento para el Servicio de Información en Campaña, texto que se acabaría convirtiendo en biblia para los militares dedicados a recabar información durante la contienda. Sin embargo, antes de la sublevación muy pocos reconocían haberlo leído.
Con la intención de superar los problemas derivados de compartir competencias y ante la falta de amplitud de miras de la inteligencia civil y militar, en el año 1935 el Gobierno de la República se propuso la creación de un servicio de información unificado que dependiese directamente del Ministerio de la Guerra. Sin embargo, el estallido de la contienda frustró estos planes antes de que el servicio iniciase su andadura.




