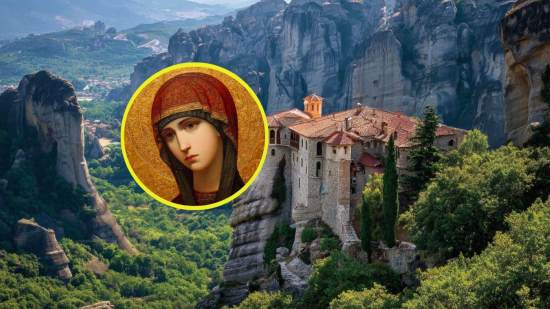Son escasos ya los europeos vivos que crecieron en comunidades con usos y costumbres premodernas. En especial, el temprano desarrollo de los primeros países industrializados y el nacimiento de los estados-nación condicionaron la reconversión de sus sociedades a favor de los nuevos modos productivos y acabaron por fagocitar sistemas económicos, identidades, características sociales y todo tipo de creencias tradicionales que habían articulado su universo rural.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en Gran Bretaña o Centroeuropa, ciertos territorios como España, Portugal o Irlanda tardaron algo más en incorporarse a la modernidad. Así pues, algunos de nuestros mayores todavía pudieron presenciar o tener conocimiento de la vida sin luz ni agua corriente, de la alta mortalidad y la vejez prematura de los ciclos antiguos, de las faenas comunales o ser partícipes de las más dispares creencias y supersticiones que discurrían en paralelo al culto cristiano, si no imbricadas directamente en él.
Por esta razón, toda vez que el siglo XXI avanza a golpe de clic, de comunicaciones instantáneas, de globalismo, de mecanización extrema y de racionalismo sumo, caeríamos en un error en concebir el Pasado desde los parámetros líquidos, fulgurantes e infantilizados del mundo actual. De igual modo, hemos de pensar cómo cambian o se adaptan las sociedades pretéritas. Y es que, aunque la norma ha sido abordar las culturas como una suma de rasgos nacidos de influencias foráneas que llegaban, se desarrollaban y morían ante la preeminencia de otra metrópoli, las relaciones de aculturación son, cuando menos, bidireccionales y las comunidades han tenido mecanismos de escape y regeneración sumamente efectivos.
Los distintos procesos colonizadores de los que se tiene conocimiento desde la Antigüedad a la conquista de América muestran numerosas continuidades y sincretismos. A los grupos conquistadores no siempre les ha interesado controlar hasta el más mínimo detalle de las prácticas y creencias de los conquistados, ni tenían infraestructura suficiente para ello. Mucho menos en el campo de lo espiritual, donde ni siquiera ha habido un dogma unificado o un clero rural suficientemente preparado hasta hace apenas un siglo. Además, si aceptamos la llegada hasta el presente de numerosos rasgos medievales o clásicos, nada impide considerar similares mecanismos de pervivencia de conocimientos y prácticas de tradición prerromana a lo largo de los últimos dos milenios e incluso hasta la actualidad.

A nadie sorprende que la Lingüística o la Historia de las Religiones rastree y emparente vocablos y panteones a través de los testimonios existentes en la Antigüedad y en tiempos posteriores. Por ende, y teniendo en cuenta las numerosas esferas de la Hispania Céltica que son opacas al registro arqueológico, es muy sugerente —y posible— la búsqueda y contraste en distintos tipos de fuentes de aquellos ritos y mitos de raíz indoeuropea que pueden responder a procesos de larga duración: textos y tradiciones jurídicas, prácticas y críticas eclesiásticas, toponimia, descripciones etnográficas, literatura oral, etc. No se trata de volver al concepto de «celtas» como un grupo homogéneo y heroico, sino de aproximarnos con el mayor número de fuentes posible a un conglomerado de pueblos prerromanos de buena parte del interior peninsular que, aunque polimórficos y con distintas evoluciones e influencias, compartían numerosos rasgos lingüísticos, religiosos, sociales o de cultura material entre sí y con otros populi de la Europa Central y Atlántica.
Retazos célticos a través de las tradiciones consuetudinarias
En el ámbito económico y de la explotación del medio la estrategia etnoarqueológica ofrece resultados evidentes. El clima estable que ha reinado desde la Edad del Hierro y el alto grado de desarrollo tecnológico alcanzado en los últimos siglos antes del cambio de la era hacen comprensible la vida en dichas comunidades a través de la perduración de vocablos prerromanos en el castellano —brezo, perro, sarna, garrapata, etc.— y de la semejanza de muchas de las herramientas agroganaderas: desde la forma de llevar adelante cultivos y cabañas ganaderas, a los sistemas de almacenamiento y procesado; calendarios de trabajo; sistemas de cuenta; o, incluso, lesiones, enfermedades y remedios habituales.
También las pallozas y parideras de la arquitectura vernácula de las montañas del Norte o de las serranías del Alto Tajo ofrecen paralelos constructivos y urbanísticos muy sugestivos para astures o celtíberos. El poblamiento y explotación del territorio para los pueblos prerromanos también pueden entenderse mejor si atendemos a los patrones de asentamiento medievales y tradicionales. Este sería el caso de algunos ejemplos de las comunidades de Tierra y Villa en las serranías sorianas, los cuales vienen a reproducir —si no a continuar— la organización territorial de varios castros celtibéricos circundantes a un oppidum dominante.
En este sentido, las particularidades de cada nicho ecológico en torno a los núcleos de población y la nítida comarcalización geográfica de la península también ha mostrado a lo largo de los siglos tanto movimientos a corta distancia hacia de asentamientos pequeños o temporales asociados a la explotación directa del medio o de ciertos recursos, como desplazamientos a larga distancia. De este modo, todo parece indicar la existencia de movimientos de personas y ganados a zonas más benévolas. Dicha trasterminancia y trashumancia por corredores naturales implicaron relaciones culturales y económicas que nos permiten contextualizar testimonios arqueológicos como los pactos de hospitalidad entre comunidades hispanocélticas o la misma expansión de la celtiberización por el interior peninsular.

Otros testimonios populares e históricoarqueológicos desde la Antigüedad además dejan entrever instituciones y precisos mecanismos sociales de organización de las comunidades prerromanas. Por ejemplo, la regulación de riegos entre grupos vecinos de la Tabula Contrebiensis del 87 a. C., procedente de la localidad zaragozana de Botorrita, refuerza la temprana existencia de acuerdos entre comunidades así como permite proyectar a la Edad del Hierro otras tantas labores intracomunitarias en las que las familias debieran colaborar, como la limpieza de canales o el remiendo de accesos. En la aplicación de dichas normas participarían tanto las familias más poderosas como otros mecanismos horizontales presentes en sistemas asamblearios tradicionales y en los que los «ancianos» e individuos de valía han venido teniendo un fuerte peso específico.
Finalmente, nuestras tradiciones premodernas se muestran especialmente útiles en las esferas religiosas y de las ideologías hispanocélticas. Sin ir más lejos en lo indisociable de lo sagrado y lo profano: las topografías sagradas, los calendarios, la gestualidad, las etapas de la vida, las relaciones sociales —todo— estaba mediatizado por las leyes divinas, las deidades y el Más Allá. Gracias a la toponimia y al sincretismo de santos cristianos con rasgos prerromanos también pueden estudiarse territorios míticos o ampliarse nuestro conocimiento del panteón céltico peninsular, no solo de los conocidos Taranis, Lug…, sino también de otros como el infernal Aironi, asociado a pozas de aguas tenebrosas.
Igualmente, la conocida plantación del mayo, las numerosas vírgenes y santos que aparecen sobre encinas y robles o los famosos árboles juraderos vascos responden al trasfondo indoeuropeo de divinidades superiores célticas asociadas a quercus que nos trasmiten los textos clásicos y su iconografía misma.

Resistencias académicas y fin del mundo premoderno
Pese a las interesantes propuestas de la estrategia etnoarqueológica para la Edad del Hierro, llama la atención el largo veto a las tradiciones populares premodernas en el circuito académico. En cierto sentido, es comprensible el viraje de los trabajos de campo hacia la Sociología y estudios neocoloniales por el abuso político y esencialista de lo popular hasta mediados del siglo XX. Pero, la perduración de la exclusión hasta finales del siglo en Arqueología —y hasta hoy día en el caso de la Antropología— también responde a otros factores. De una parte, como consecuencia del brutal éxodo campo-ciudad y el autoconvencimiento del supuesto éxito de las desarraigadas masas emigrantes. La repulsa de todo lo rural fraguó la estigmatización y ridiculización del cateto y también su desaparición de la agenda investigadora. Por otro lado, por la reproducción de ciertos discursos hegemónicos falsamente multiculturales. En última instancia, a causa de la exclusión de los ancianos y de los hombres y mujeres-memoria de los sistemas de información y de valores.
En consecuencia, el verdadero problema de fondo es la pérdida generalizada de usos y costumbres por la despoblación del medio rural. Los informantes jubilados de hoy día son en muchos casos las gentes que dejaron el campo en su mocedad y apenas conocen topografías míticas, la literatura oral, etc. y la desafección de la juventud por la cultura popular es total. Dicha tragedia cultural ha sido acrecentada dramáticamente con la desaparición súbita de ancianos en la última gran pandemia. Ahora sí, es posible decretar el fin del mundo premoderno en la península ibérica.

Sea como fuere, por más que se empobrezca el registro etnográfico, todavía son numerosas las creencias y fiestas vigentes que quedan por analizar y mapear, así como queda por ahondar en el trabajo comparativo de textos medievales o de los diversos compendios de folklore existentes. De esta manera una perspectiva etnoarqueológica endógena y contextualizada en entornos cercanos al contexto de la Hispania céltica seguirá proponiendo nuevas vías de aproximación a las carencias interpretativas que son intrínsecas a la Arqueología y a la cultura material.
* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Historia.