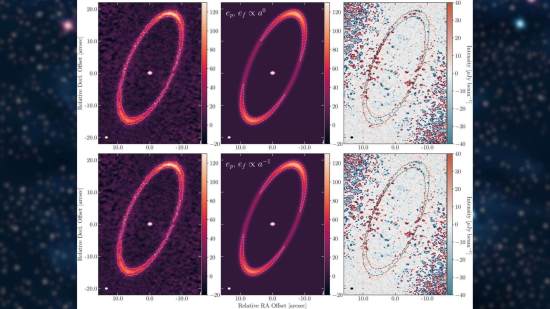La serie de televisión Monarch nos lleva al “MonsterVerse”, la franquicia creada para mayor gloria de Godzilla y King Kong. A pesar del toque científico que trasluce en toda la serie, MonsterVerse sacrifica en el altar del entretenimiento los dos 'imposibles' en los que se basa. El primero es la existencia misma de los monstruos. Porque, ¿realmente pueden existir en la Tierra esos Titanes? O lo que es lo mismo ¿podrían existir los gigantes de los cuentos, esto es, un ser humano con las mismas proporciones que las nuestras pero diez o cien veces mayor?

No vamos a prolongar el misterio: la respuesta es no.
Lo curioso es que eso ya lo sabía Galileo. Lo dejó muy claro en el que fue su último (y mejor) libro: Diálogo de dos nuevas ciencias, publicado en 1638 y donde incluyó gran parte de las investigaciones que realizó a lo largo de tres décadas.
Galileo contra Godzilla
El libro se considera como el pistoletazo de salida de la ciencia moderna. Es en la Jornada Segunda de este diálogo donde dice: “Estoy seguro de que ambos sabíais que un roble de 60 metros de alto no podría soportar el peso de sus propias ramas si estuvieran dispuestas como en un roble normal; y que la naturaleza no puede producir un caballo del tamaño de 20 caballos ordinarios, ni un gigante diez veces más alto que un hombre común, a menos que obre un milagro o que altere las proporcione las proporciones de sus miembros y, particularmente, de sus huesos, que tendrían que haber alcanzado un tamaño considerablemente mayor de lo normal”.
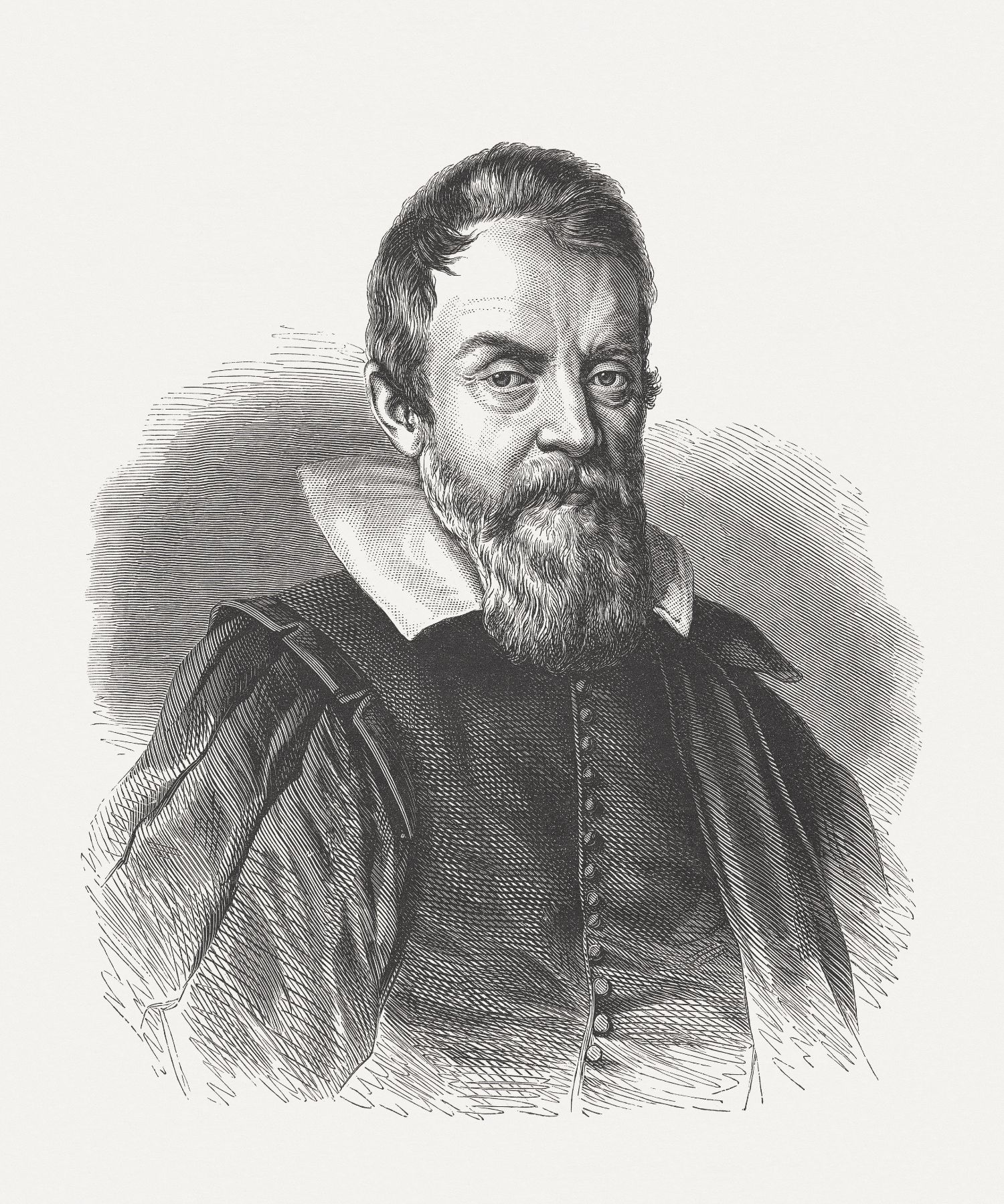
Como muy bien dice Galileo, la Naturaleza no puede hacer crecer un árbol ni construir un animal por encima de cierto tamaño conservando, a la vez, las proporciones, y empleando los mismos materiales: “si queremos mantener las mismas proporciones de sus miembros en un gigante que las que encontramos en un hombre ordinario, ciertamente tendríamos que encontrar un material más fuerte y resistente para hacer los huesos, o, de lo contrario, debería sufrir una disminución de su fuerza en comparación con un hombre de estatura mediana; ya que si aumentáramos su altura desmesuradamente se caería y se rompería por su propio peso”.
Los esquemas y demostraciones geométricas que proporciona muestran cómo el volumen de los cuerpos aumenta más rápidamente que su resistencia a medida que se van haciendo más grandes porque, como ya descubrió Arquímedes, si aumentamos de tamaño un sólido cualquiera, su superficie aumentará proporcionalmente al cuadrado de sus dimensiones (largo, ancho y alto) y su volumen, al cubo.
El imposible King Kong
Dicho de otro modo, si multiplicamos por dos el tamaño de un gorila para convertirlo en King Kong, la superficie total de su piel aumentará cuatro veces y su volumen, ocho. A este problema hay que unir unamos otro de no menor calado: moverse por la superficie. Si King Kong, en su versión más moderna (Godzilla vs Kong, 2023), mide del orden de 103 metros y pesa 50 000 toneladas.
Un reboot demasiado descomunal teniendo en cuenta los anteriores: tanto el primitivo Kong de 1933 como el de la película de 2005 dirigida por Peter Jackson, tampoco se disparaban demasiado. En la primera película su tamaño cambia: en la isla alcanzaba unos razonables 5,5 metros, pero cuando se pierde en la ciudad ya tiene 7,5 metros, que es la altura de Kong en la película de Jackson.

Teniendo en cuenta que un gorila macho promedio mide alrededor de 1,5 metros de altura, el Kong ficticio es 5 veces más alto que sus parientes reales. Ahora bien, crece la altura y el volumen no aumentan al mismo ritmo pues, como ya hemos visto, a medida que los objetos crecen, su área superficial aumenta con el cuadrado del área original mientras que el volumen aumenta en el cubo del original.
¿Cuántos gorilas hacen un King Kong?
Hay una forma sencilla de visualizar todo esto: imaginemos cubos con una arista de un metro, y tendrá un volumen de un metro cúbico. Ahora bien, si queremos construir un cubo de dos metros de lado vamos a necesitar ocho cubos de un metro. Pues bien, si tenemos un gorila real (un cubo) y queremos conseguir en King Kong (que es cinco veces mayor), necesitaremos 125 gorilas. Por eso no hay forma de mantener las proporciones si los huesos de Kong están hechos con el mismo calcio con el que están hechos los del resto de los mamíferos. Otra cosa es si están hechos de adamantium, como Lobezno...
Y no hablemos de su peso. Al ser tan grandes y pesados su sistema muscular debe ser verdaderamente potente para poder moverse, pero eso es una serpiente que se muerde la cola: más músculo significa más masa que Kong tiene que mover. Y no olvidemos otra consecuencia: su velocidad de movimiento se ralentiza a pasos agigantados. Nada de corretear como cabritillos por el campo...

La Tierra hueca
El segundo error está relacionado con el lugar de donde surgen: el interior de la Tierra. Que la Tierra tenga enormes oquedades en los que existe todo un mundo por descubrir fue popularizado por el incomparable Julio Verne en su Viaje al centro de la Tierra.
Pero la idea de una Tierra hueca ya existía siglos atrás. Quien planteó esta idea como hipótesis científica fue el astrónomo Edmond Halley a finales del siglo XVII y fue refutada por el geólogo Charles Hutton en 1774 en el famoso experimento Schiehallion. En el verano de aquel año Hutto midió la densidad media de la Tierra observando la minúscula desviación que sufría un péndulo por la presencia de una montaña cercana, la escocesa de Schiehallion.

Con todo, conocer el interior de la Tierra es una empresa muy difícil, y lo que lo hace más complicado es que sus propiedades no pueden ser inequívocamente determinadas con medidas desde la superficie. La forma de trabajo de los geólogos se asemeja mucho a cuando recibimos un regalo de Navidad y sacudimos la caja para ver si por el sonido podemos intuir lo que hay en su interior: el problema es que diversos regalos pueden sonar igual. Es lo que se llama el problema de la unicidad de la soluciones: distintas respuestas pueden dar cuenta de los datos obtenidos.
Un ejemplo lo tenemos cuando Isaac Newton propuso un valor para la densidad del núcleo terrestre. Usando su teoría de la gravedad determinó que la densidad media de nuestro planeta era cerca de dos veces la de las rocas de la superficie, lo que hizo concluir que el núcleo terrestre debía ser más pesado. Sin embargo, los datos de Newton también se podían interpretar sin necesidad de aludir a un núcleo pesado, y eso es lo que indujo a Halley a proponer una Tierra parcialmente hueca. Ahora bien, la solución matemáticamente más aceptable es que podrían existir capas alternas de rocas densas y zonas vacías.

De hecho, en 1913 el escritor sensacionalista Marshall Gardner propuso que nuestro planeta era hueco y en él había un pequeño Sol que calentaba el planeta. Tan convencido estaba que patentó un modelo de Tierra hueca: U.S. Patent 1,096,102. Hoy sabemos que no es posible que haya regiones huecas bajo la corteza debido a las presiones ejercidas por las rocas que se encuentran por encima. Sin embargo, la idea de una Tierra hueca todavía la defienden coloristas escritores pseudocientíficos. Incluso abogan que también lo está la Luna, pero por razones distintas: en realidad nuestro satélite es una nave extraterrestre.
Así es el interior de la Tierra
Paranoias pseudocientíficas aparte, sabemos desde hace tiempo que el interior de nuestro planeta está muy caliente: los volcanes y las medidas de temperatura en el interior de las minas así nos lo han demostrado. De hecho, hasta hace poco se pensaba que el centro de la Tierra estaba a una temperatura similar a la de la superficie del Sol, pero resultados recientes obtenidos en la European Synchroton Radiation Facility, un centro que normalmente se usa para caracterizar moléculas complejas y nuevos materiales, estiman que está 1 000 ºC por encima.
La estructura interna de la Tierra la conocemos desde 1930, cuando el pionero de la sismología el pionero de la sismología Beno Gutenberg dibujó el primer mapa detallado a partir de datos sísmicos. Es entonces cuando se establecen las tres grandes divisiones que todos conocemos: corteza, manto y núcleo. Seis años más tarde, la danesa Inge Lehman dejaba claramente demostrado que existe un núcleo fluido externo y un núcleo sólido interno que comienza a una profundidad de 5 150 km y llega al mismo centro, a 6 371 km. El artículo donde describió sus investigaciones detenta el peculiar honor de tener el título más corto de la historia de la ciencia, P'.

¿De qué está hecho el núcleo terrestre?
Ahora bien, ¿de qué está hecho? El geofísico de la Universidad de Harvard Francis Birch fue el primero en hacer un análisis detallado sobre la distribución de los materiales dentro de la Tierra. En un famoso artículo de 1952 afirmó que el núcleo terrestre era prácticamente hierro puro mientras que el núcleo externo contenía, además de este metal, alrededor de un 5% de níquel y un 10% de elementos por determinar pero con menor densidad que el hierro. A día de hoy no se sabe la composición exacta pero se supone que entre esos elementos abundan el azufre y el oxígeno. Resulta llamativo que nuestro conocimiento de la composición del núcleo terrestre sea similar a la dada por Birch hace más de medio siglo.
¿Cómo es ese núcleo interno? Podemos estar tentados a pensar que se trata de un bloque de hierro como a los que estamos acostumbrados a ver, pero no es así. La respuesta puede ser aún más sorprendente: en 1995 geofísicos de la Carnegie Institution de Washington insinuaron que puede haber un cristal enorme en el centro de la Tierra.