El asalto al Palacio de Invierno ruso en octubre de 1917 fue vivido como la materialización inesperada de una utopía: la de la ocupación del poder por parte del proletariado. Pero, tras haber simpatizado con su arranque, muchos no compartieron su devenir.
Hungría quiere ser libre
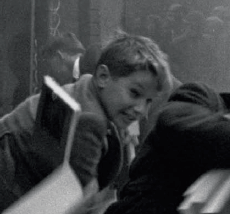
En la tarde del 23 de octubre de 1956, doscientos mil vecinos de Budapest salieron a las calles para celebrar una manifestación pacífica que expresó su afán de libertad, democracia e independencia nacional, pero el Partido Comunista rechazó las demandas que se reivindicaban y respondió con violencia armada.
Aquella misma noche se desató una lucha por la desvinculación de Hungría respecto de la Unión Soviética. En cuestión de horas, el régimen estalinista húngaro quedó paralizado e incapaz de funcionar. Se declaró una huelga general y los choques armados contra las tropas comunistas fueron duros.
Hubo verdaderas batallas campales en el centro de la capital húngara (en la foto, quema de propaganda soviética). Pero desde el Kremlin todo estaba preparado para aplastar a cualquier país satélite que se volviese disidente.
Diez divisiones militares con 5.000 carros y 150.000 hombres, más un nutrido apoyo aéreo, se desplegaron por toda Hungría. Se bloquearon las fronteras con Occidente y se organizó una tenaza sobre Budapest que se cerraría en la madrugada del 4 de noviembre. En poco más de una semana, el “orden” fue restaurado.
Miles de muertes, grandes destrozos y 200.000 exiliados, entre ellos una parte importante de las clases intelectuales, fueron el coste social de la fallida revolución húngara. La sublevación de Budapest se convirtió en la crisis más grave de la Guerra Fría en Europa desde la II Guerra Mundial.
Socialismo con rostro humano

En la Europa de 1968, el conflictivo año del Mayo francés y las revueltas estudiantiles, los ojos del mundo también se posaron sobre la antigua Checoslovaquia y su capital, donde se vivió un proceso bautizado como la Primavera de Praga que parecía anunciar la crisis de la Unión Soviética.
El régimen comunista que regía en el país desde 1948, encarnado en la figura de Novotny, había hecho aguas. El dirigente fue obligado a presentar su renuncia y reemplazado por el reformista eslovaco Alexander Dubček, apoyado por la vanguardia intelectual y por la mayoría del pueblo, cuyas quejas contra el régimen soviético habían sido acalladas por el terror.
Pero esto fue visto como un mal ejemplo para el comunismo mundial y Moscú dijo basta. Dubček y otros cinco miembros del Presidium fueron secuestrados por la policía soviética de ocupación y llevados al Kremlin, donde “se les hizo entrar en razón”.
Por la radio, una voz quebrada por la frustración y el dolor anunció el final de una esperanza: Dubček hablaba al pueblo para despedirse de aquella primavera. En la foto, una avenida de Praga el 20 de agosto de 1968, minutos antes de que los tanques soviéticos entraran en la capital checa para abortar el ensayo del llamado “socialismo en libertad o de rostro humano”. 600.000 soldados y 700 aviones pusieron fin al sueño.
La esperanza polaca

En el verano de 1980, la clase obrera polaca tenía al mundo en vilo. Un gigantesco movimiento de huelgas se extendía por todas las fábricas del país, haciendo temblar a su clase dominante.
Esta movilización reivindicativa fue vertebrada por Solidaridad, un sindicato autogestionado, nacido en los astilleros Lenin de Gdansk (en la foto, un sacerdote oficia una misa para los obreros huelguistas).
Por primera vez en la Historia de Polonia, la lucha se desarrollaba y organizaba con una estrategia claramente no violenta. Era la reacción del proletariado tras el anuncio de un alza importante del precio de la carne y el desplazamiento, y posterior despido, de una trabajadora –Anna Walenti Nowizz– por actividades de sindicalismo libre.
Así se iniciaron las huelgas de los astilleros navales, desde donde se organizó la coordinación de todos los movimientos revolucionarios del país, que convulsionaron pacíficamente Polonia durante 16 meses.
Las reivindicaciones obreras eran las siguientes: ninguna represión contra los huelguistas, retirada de la policía de las fábricas, aumento de salarios y libre elección sindical.
El gobierno soviético no aguantó más la presión popular e hizo entrar a las tropas en Varsovia el 13 de diciembre de 1981. A partir de esa fecha, con cientos de detenidos y varios muertos en sus filas, Solidaridad pasó a la clandestinidad.
El telón de acero se abre

El muro que separó durante 28 años a familiares y amigos y se convirtió en el símbolo de la división de Europa durante la Guerra Fría cayó el 9 de noviembre de 1989. Alemania volvía a ser una sola nación. La plena libertad para viajar fue la exigencia clave en las gigantescas manifestaciones que estremecieron a la Alemania Democrática semanas antes de que se abriese la “cortina de hierro”.
La concesión de esta medida fue asombrosa en un país que había encerrado a sus habitantes tras el Muro de Berlín; alambres de púas, perros guardianes y armas automáticas aguardaban hasta entonces a los que intentaban escapar.
La decisión se adoptó en una tumultosa semana en la que el Partido Comunista, luchando por su supervivencia política, había nombrado a un nuevo Politburó y puesto al Parlamento en camino de convertirse en una moderna cámara legislativa.
Tan pronto como se hizo el anuncio, los berlineses orientales empezaron a llegar a los puntos de revisión en pequeños grupos, y más tarde se congregaron multitudes a uno y otro lado que se abrazaron, descorcharon botellas de champán y pidieron que la muralla fuera derribada.
Los ciudadanos de la RDA fueron recibidos con entusiasmo por la población del Oeste. La mayoría de los bares cercanos repartieron cerveza gratis. En la euforia de esa noche, fueron muchos los occidentales que no se resistieron a escalar el Muro.



