Los griegos nos han dejado en herencia conceptos filósoficos, grandes mitos y una arquitectura patrimonio de la humanidad, pero ¿nos han dejado también sus conceptos raciales? La pregunta sobre si los griegos de la antigüedad fueron “racistas” resulta problemática, ya que el concepto moderno de raza no existía en el mundo clásico. Tal y como señala David Kaufman en su estudio sobre la ciencia antigua, los griegos manejaban categorías étnicas, culturales y geográficas para diferenciar las distintas comunidades humanas. Sin embargo, no reconocían los mismos criterios biológicos y sociales utilizados en las definiciones contemporáneas de raza. Sin embargo, esto no significa que no desarrollaran concepciones que, por su carácter jerárquico y excluyente, puedan compararse con el racismo científico de época reciente. De hecho, entre los siglos V a. C. y II d. C., los griegos construyeron un discurso científico que, aunque distinto al de nuestro tiempo, anticipa formas de racismo intelectualizadas.
El clima y la diversidad humana en los tratados hipocráticos
A través de la medicina, la filosofía y la fisiognomía, los griegos articularon teorías que explicaban las diferencias humanas y, en algunos casos, pretendían justificar la dominación de unos pueblos sobre otros. Uno de los textos más influyentes para la comprensión griega de la diferencia fue Aires, aguas, lugares, composición del siglo V a. C. integrada en el Corpus Hipocrático. Este tratado proponía que el clima y el medio ambiente modelaban tanto el cuerpo como el carácter de los pueblos. Así, los habitantes de Asia, que moraban en un entorno templado y estable, se describían como grandes y bellos físicamente, pero también dóciles y poco beligerantes. En contraste, los europeos, sometidos a climas extremos y variables, aparecían como más fieros y combativos.
Lo interesante de esta explicación es que el carácter de los pueblos no se consideraba inmutable. El determinismo ambiental permitía que un grupo humano pudiese cambiar su carácter si se trasladaba a un entorno distinto o modificaba su organización política. Por ejemplo, el texto subrayaba que las comunidades libres de Asia eran tan guerreras como los griegos, a pesar de vivir en un clima benigno. Esta visión, por tanto, relativizaba la idea de una superioridad innata e inmutable. Por el contrario, mostraba un enfoque naturalista, más cercano, según Kaufman, a una proto-antropología que a un racismo en sentido estricto.
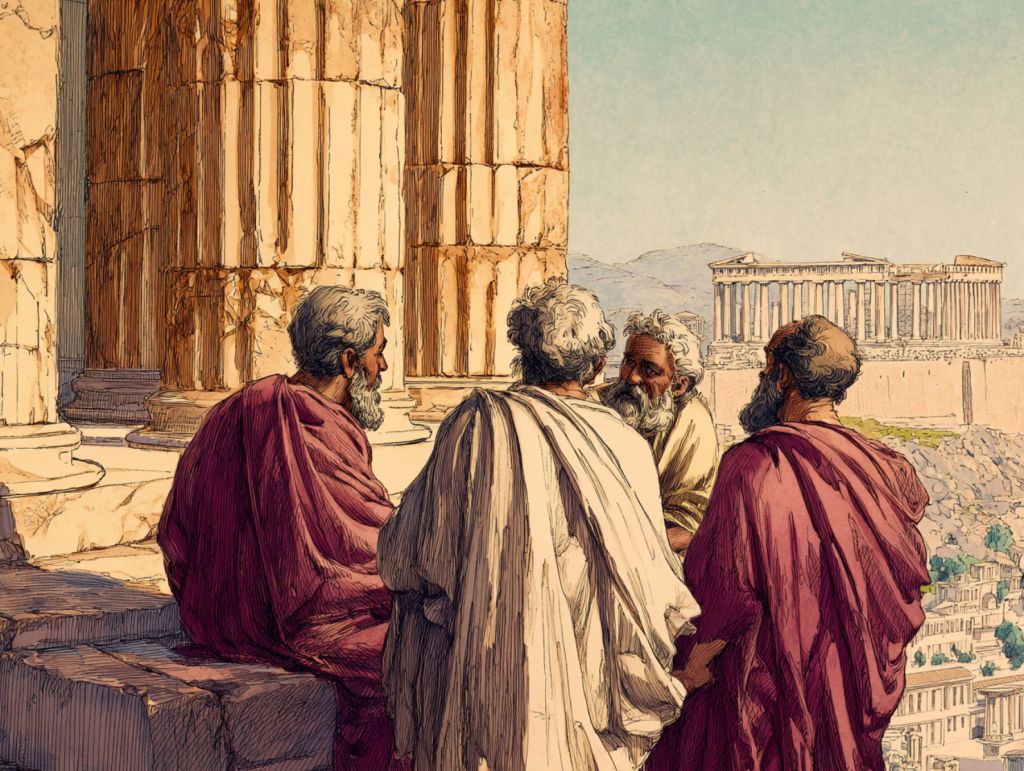
Aristóteles y la construcción de la superioridad griega
El giro hacia una concepción más jerárquica lo encontramos en la obra de Aristóteles. En su Política (Libro VII), el filósofo dividió el mundo en tres grandes regiones: Europa, Asia y Grecia. A cada una de ellas correspondían una serie de rasgos naturales y políticos. Así, los europeos eran valientes, pero de escasa inteligencia; los asiáticos, hábiles, pero serviles; y los griegos, situados en el término medio, combinaban el coraje y la inteligencia.
Esta caracterización tenía sus consecuencias políticas. Aristóteles concluía que los griegos estaban destinados a gobernar sobre los demás pueblos, pues su naturaleza equilibrada, según él, los hacía superiores. Por otro lado, desarrolló la noción de “esclavitud natural”. Así, ciertos individuos y comunidades carecían de la capacidad racional para autogobernarse y, por tanto, era legítimo que quienes poseían esa capacidad los sometieran. No es casual que Aristóteles apelara a esta idea en el contexto de la expansión macedónica y las conquistas de Alejandro Magno.
Lo más revelador es que Aristóteles introdujo una forma de excepcionalismo griego que se acerca mucho a las lógicas del racismo científico moderno. Su explicación biológica, basada en la “mezcla de la sangre” y en la relación entre calor, pureza y densidad de los fluidos corporales, servía para fundamentar una supuesta superioridad natural de los griegos. Aunque sus argumentos no se centraban en la apariencia física, como ocurriría en teorías posteriores, sí establecían un criterio esencialista para jerarquizar los pueblos.

Fisiognomía y la lectura del cuerpo
A partir de la época helenística y, sobre todo, en el Imperio romano, se desarrolló la fisiognomía, esto es, la disciplina que permite estudiar el carácter de las personas a través de sus rasgos físicos. Autores como Polemón de Laodicea redactaron manuales que describían los valores morales del inviduo con base a su color de piel, cabello o complexión. La piel oscura se asociaba a la cobardía y la astucia, mientras que la piel muy clara podía indicar debilidad o estupidez. El cabello rizado se vinculaba con el engaño y la falta de valor; el liso, con la violencia irreflexiva.
Estos tratados sirvieron para configurar un tipo ideal griego, descrito como de piel morena y cabello rojizo moderadamente ondulado. Esta caracterización no solo respondía a criterios estéticos, sino que pretendía reflejar un supuesto equilibrio de virtudes intelectuales y morales. En ese sentido, la fisiognomía reforzaba los estereotipos étnicos y contribuía a crear una imagen normativa del griego “puro”, contrapuesta a la de pueblos del norte o del sur.
Sin embargo, los propios fisiógnomos reconocían las limitaciones de esta disciplina. Puesto que la mezcolanza étnica de las poblaciones y los cambios ambientales podían alterar los rasgos físicos, esto dificultaba una identificación precisa del carácter a partir de las características somáticas. Este reconocimiento de la inestabilidad de los signos corporales mostraba una tensión constante entre la búsqueda de patrones universales y la evidencia de la diversidad.

Galeno y la teoría de las mezclas
Galeno de Pérgamo, médico en activo durante el siglo II d. C., transformó la tradición hipocrática y fisiognómica heredada. Según su teoría de las mezclas, cada persona estaba compuesta por proporciones específicas de las cualidades elementales (calor, frío, humedad, sequedad). De este equilibrio o desequilibrio dependían tanto la salud como las disposiciones morales e intelectuales.
El autor describió un ideal humano inspirado en el canon escultórico de Policleto: un cuerpo bien proporcionado, de complexión intermedia, con piel y cabello en tonos moderados, ni muy claros ni muy oscuros. Este modelo coincidía, en gran medida, con el estereotipo del “griego ideal”, pero Galeno insistía en que factores como la dieta, el género, la edad o incluso la estación del año podían modificar el temperamento. Su sistema, que relativizaba los esquemas rígidos de Aristóteles o los fisiógnomos, reducía la importancia de las diferencias raciales en favor de un análisis individualizado.

¿Existió el racismo en Grecia?
Aunque la antigüedad griega no conoció el racismo en el sentido moderno del término, sí elaboró discursos que jerarquizaban y diferenciaban a los pueblos en función de criterios naturalistas, políticos y biológicos. Los tratados hipocráticos ofrecieron explicaciones ambientales que relativizaban las diferencias, mientras que Aristóteles articuló una visión abiertamente jerárquica, que situaba a los griegos en la cima y justificaba la esclavitud natural de los no griegos. La fisiognomía, por su parte, contribuyó a fijar estereotipos basados en la piel y el cabello. Galeno, aunque partió de estas tradiciones, prefirió un modelo más flexible basado en la mezcla de cualidades. En conjunto, estos discursos muestran que los griegos desarrollaron formas de pensamiento que anticipaban, en ciertos aspectos, el racismo científico posterior, aunque sin fundarse en las mismas categorías ni con idénticos fines.
Referencias
- Kaufman, David. 2021. "Race and Science", en Denise Eileen McCoskey (ed.), A Cultural History of Race in Antiquity, pp. 67-82. Bloomsbury Publishing.
- Skinner, Joseph Edward, Vicky Manolopoulou yChristina Tsouparopoulou, (eds.). 2025. Identities in Antiquity. Routledge.




