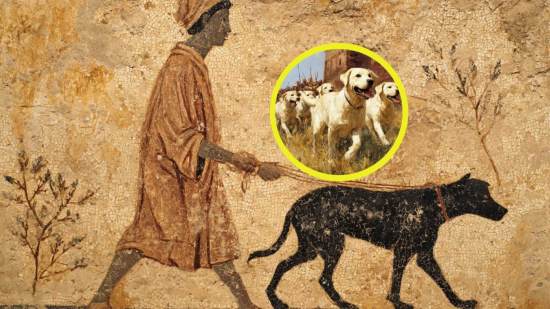Cuando uno se detiene frente a un mapa del asentamiento de la I Edad del Hierro del valle medio del Guadiana, uno de los aspectos que destaca es la ausencia de ellos en torno al solar que ocupó la colonia de Augusta Emerita. Este hecho llama poderosamente la atención pues contrasta, tanto con la densidad de asentamientos que pueblan el resto del valle como con la relevancia que Mérida adquirió tras la fundación de la colonia.
La ausencia de datos arqueológicos nos impide trazar un panorama claro sobre la ocupación protohistórica de Mérida y no se debe, precisamente, a la falta de trabajos arqueológicos, realmente numerosos en una ciudad que se levanta sobre sus fases anteriores; obligando a actuar, arqueológicamente, en cada obra o movimiento de tierras para velar por la conservación y puesta en valor de los restos documentados. Tampoco se debe a la carencia de trabajos historiográficos, cuyos esfuerzos se han centrado en rastrear los orígenes de Mérida en los niveles anteriores al 25 a.C., fecha atribuida a la fundación de la colonia. Con estos condicionantes sobre la mesa, solo nos queda valorar una posibilidad: que el solar que actualmente ocupa la localidad emeritense no estuviese ocupado en la fase prerromana y que la colonia sea una fundación ex novo, una hipótesis que muchos investigadores ya han defendido con anterioridad.

A pesar de la debilidad de las evidencias arqueológicas para sustentar la existencia de una fase prerromana en Mérida, su vinculación con algunos de los objetos más relevantes de nuestra historiografía arqueológica ha permitido que esta etapa siga viva dentro del imaginario colectivo. De todos esos objetos, quizás el más conocido sea el denominado Carrito de Mérida, cuyo primer testimonio se recoge en la Historia de España publicada por Modesto Lafuente, a mediados del siglo XIX.
Se trata de una pieza de bronce fundido de gran calidad técnica en la que se representa un jinete a caballo, acompañado de tres figuras zoomorfas, de las cuales solo se han conservado dos, un perro y un jabalí. La escena descansa sobre una placa, de cuya parte posterior cuelgan cinco campanitas a la que se adhieren las cuatro ruedas móviles de que consta. Su adscripción a la etapa prerromana de la historia de Mérida siempre ha generado muchas dudas, pues carece de paralelos dentro de la toréutica orientalizante del Mediterráneo. A ello se suma el hecho de que se desconoce el lugar exacto del hallazgo, razón por la cual las fechas atribuidas a esta pieza oscilan dentro de un amplio abanico temporal, que abarca desde los siglos VIII-VII a.C. hasta los siglos II-I a.C. Desde los años treinta del siglo XX, la pieza está custodiada en el Musée d’Archéologie Nationale de St. Germain en Laye, a las afueras de París, donde actualmente se encuentra expuesta.
Comercio potencial en Mérida durante la Edad del Hierro
Similares circunstancias rodean al reshef conservado en la colección de arqueología de la Hispanic Society of America de Nueva York, en cuyos registros la pieza figura como procedente de Mérida. Se trata de una escultura de bronce, de 28 cm de altura, que representa una figura masculina ataviada con corona y faldellín.
Este tipo de representaciones figuradas son comunes dentro de la iconografía fenicia de estilo egiptizante fechadas entre los siglos VIII-VII a.C. De hecho, la pieza custodiada en el museo neoyorkino cuenta con sus paralelos más cercanos en Cádiz y Huelva, cuyos museos arqueológicos conservan los mejores ejemplares que, hasta la fecha, han sido documentados por la arqueología peninsular. El carácter costero de ambas localidades es uno de los motivos que ha empujado a algunos investigadores a dudar acerca de la procedencia de la pieza emeritense, recuperada tierras al interior.
Sin embargo, los recientes hallazgos realizados en el patio del yacimiento de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz), donde se han documentado un fragmento de escultura realizada con mármol del Pentélico y un conjunto de cuencos de vidrio de procedencia macedónica, ponen de manifiesto la conexión de este territorio con el comercio mediterráneo, abriendo la puerta a la llegada de piezas como el reshef atribuido a la Edad del Hierro en Mérida.
Por último, y aunque cronológicamente debemos adscribirlo a una etapa anterior a la aquí tratada, concretamente al Bronce Final, debemos hacer mención al conjunto de objetos de oro integrados dentro del denominado Tesoro de Mérida. Dicho conjunto fue adquirido por el British Museum a finales del siglo XIX, sin embargo, no fue hasta los años setenta del siglo XX cuando se dio a conocer dentro de la investigación española, al formar parte de los tesoros recogidos en el volumen El Bronce Final y el Periodo Orientalizante en Extremadura, trabajo que concentra la primera síntesis acerca de este periodo en la región extremeña.
Hallazgos arqueológicos: los Tesoros de Mérida
El Tesoro de Mérida está compuesto por cuatro piezas: una lámina de oro de forma oval, que en origen fue interpretada como una posible espinillera y a la que recientes lecturas le atribuyen un posible uso como adorno para la sujeción del cabello, dos brazaletes lisos y una cadena compuesta por seis espirales unidas entre sí. Según el registro del museo inglés, este conjunto procede de una tumba de Mérida y, dadas las dimensiones de las piezas, ha sido atribuido al ajuar funerario de una niña, pues los brazaletes apenas alcanzan los 5 cm de diámetro.
A estas emblemáticas piezas se suman otros hallazgos sin contexto, caso del broche de cinturón tartésico recientemente localizado en los fondos del Museo Nacional de Arte Romano o el cerno cerámico documentado en las proximidades de La Alcazaba de Mérida. La cronología de esta última pieza es bastante dudosa pues, si en origen se consideró como una producción prerromana por sus similitudes con otras producciones mediterráneas —razón por la que José Ramón Mélida la incluyó en el capítulo de antigüedades fenicias y cartaginesas de su Catálogo Monumental de España—, las lecturas más recientes la han considerado como una producción de época andalusí.

A pesar de las numerosas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en Mérida, solo en uno de los solares excavados se han documentado restos de su ocupación durante la I Edad del Hierro. Nos referimos al área de producción documentada durante las excavaciones en el Solar de la Escuela de Hostelería, un espacio localizado en la orilla izquierda del río, es decir, justo en la orilla contraria al área seleccionada para la fundación de la colonia romana. Los hallazgos se corresponden con tres hornos cerámicos de cámara circular, a los que se asocian un conjunto de basureros de cuya excavación ha podido recuperarse un interesante conjunto cerámico que permite fechar el contexto en el siglo VI a.C.
La excepcionalidad de este pequeño conjunto reside en su funcionalidad, pues se trata de uno de los pocos establecimientos dedicados a la producción cerámica documentados en la Edad del Hierro del suroeste peninsular, siendo un ejemplo único para el valle medio del Guadiana. Su localización, en la suave loma de una pequeña elevación que mira al río, ha llevado a sus excavadores a plantear la posibilidad de que el poblado al que debió estar asociado se localice en la parte más elevada de la misma. Sin embargo, y hasta el momento, no se tiene constancia de ello, descartando así también la posible existencia de un núcleo de población que pudiese corresponderse con la ocupación prerromana de Mérida.
Asentamientos en el valle medio del Guadiana
Dentro de las categorías de asentamiento, definidas para el poblamiento del valle medio del Guadiana durante la I Edad del Hierro, el enclave de la Escuela de Hostelería pertenece al grupo de asentamientos en llano. Esta categoría está conformada por poblados, aldeas y granjas, cuya principal diferencia radica en sus dimensiones, ya que todos ellos tienen una fuerte vinculación con la explotación agrícola y ganadera de sus entornos.
De los doce asentamientos conocidos hasta la fecha, dentro del poblamiento del Guadiana Medio, solo dos se localizan en el entorno de Mérida. Por un lado, El Chaparral (Aljucén, Badajoz), un pequeño enclave fechado en el siglo V a.C. que no supera la hectárea de extensión y, por otro lado, El Palomar (Oliva de Mérida, Badajoz), un poblado en llano excavado parcialmente, cuyos restos arquitectónicos han permitido caracterizarlo como un enclave de grandes dimensiones, articulado en torno a calles y plazas, en el que se diferencian espacios destinados al uso doméstico, el almacenaje y la producción, pues ha podido identificarse un pequeño taller metalúrgico para la producción y reparación de objetos de bronce.
Aunque todavía no se ha completado su excavación, ni se han publicado en su totalidad los materiales procedentes de las intervenciones realizadas en el sitio a finales de los años 90 del siglo XX, la ocupación de El Palomar ha sido fechada entre los siglos VII-VI a.C., lo que lo convierten, junto a Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz) y la necrópolis de El Pozo (Medellín, Badajoz), en uno de los enclaves más antiguos de la Edad del Hierro del Guadiana Medio.
Pero quizás el yacimiento más significativo y mejor conocido dentro del territorio emeritense sea el túmulo de El Turuñuelo (Mérida, Badajoz), localizado junto a uno de los meandros de la margen derecha del Guadiana. Dicho enclave fue localizado y catalogado en los años 80 del pasado siglo, aunque no será hasta casi una década después cuando se den a conocer los primeros materiales procedentes de este yacimiento, entre los que cabe destacar la presencia de un ánfora de tipología R1 completa, una botellita cúbica decorada con motivos florales y una pieza de marfil de posible procedencia etrusca, que se suma al lote recuperado en el yacimiento de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz). En el caso del ejemplar emeritense, en el marfil se representa una cabeza masculina de perfil, con barba y nariz puntiaguda, con el brazo extendido hacia atrás portando una palma o espiga de trigo.

Tanto el de El Turuñuelo de Mérida, como el localizado en el término municipal de Guareña, pertenecen a la categoría de asentamiento denominada edificios tartésicos ocultos bajo túmulo. Se trata de grandes y monumentales construcciones, realizadas en adobe, que ocuparon los márgenes del Guadiana entre los siglos VI y V a.C., momento en el que todos ellos fueron abandonados, incendiados y sepultados bajo un túmulo artificial poniendo, con ello, fin a la ocupación protohistórica de este territorio, que no recuperará su esplendor hasta la posterior etapa romana.
El estado de conservación de estas elevaciones es muy desigual, pues mientras algunas han conseguido pasar desapercibidas en el paisaje hasta nuestros días, llegando a nosotros en un excelente estado de conservación, muchas otras se han visto afectadas por las labores agrícolas, quedando parcial o totalmente destruidas. El Turuñuelo de Mérida constituye un claro ejemplo de ello, pues la elevación ha perdido buena parte de su zona norte, al haber quedado seccionada por el canal de riego de Lobón, lo que sin duda habrá comprometido el estado de conservación de los restos constructivos ocultos bajo el túmulo.
Hasta la fecha, los diferentes trabajos de prospección arqueológica efectuados a lo largo de la cuenca media del Guadiana han permitido individualizar trece edificios ocultos bajo túmulo. De ellos, solo tres han sido objeto de excavaciones arqueológicas: los ejemplos de Cancho Roano (Zalamea de la Serena, Badajoz) y La Mata (Campanario, Badajoz), excavados en extensión y abiertos al público para su visita, y el yacimiento de Casas del Turuñuelo (Guareña, Badajoz), actualmente en proceso de excavación por parte de un equipo del Instituto de Arqueología (CSIC-Junta de Extremadura). Los excelentes resultados que hasta el momento se han alcanzado, tras la ejecución de cuatro campañas de excavación en este último enclave, están poniendo de relieve el importante papel que esta región desempeñó en la fase final de Tartessos.

Pero, antes de concluir este breve y fugaz repaso por la etapa prerromana de Mérida, volvamos al punto del que partimos. Si de nuevo nos detenemos en el mapa del asentamiento del valle medio del Guadiana durante la I Edad del Hierro observaremos que, en efecto, no fue la región que actualmente ocupa la localidad de Mérida la que despertó el interés de los pobladores de esta región durante la Edad del Hierro. Frente a ello, otro territorio ha ostentado el protagonismo durante la mencionada etapa histórica, nos referimos al espacio ocupado por la antigua colonia de Metellinum, fundada por el cónsul Quinto Cecilio Metelo en el 79 a.C.
Los recientes hallazgos arqueológicos han vuelto a poner de relieve la importancia de este enclave durante la Edad del Hierro, atestiguando la existencia de un poblado en llano localizado bajo el actual municipio de Medellín. A él se asocian un conjunto de necrópolis, siendo quizás la más conocidas de ellas la de El Pozo, cuyas excavaciones arqueológicas dieron comienzo en los años 70 del pasado siglo, tras la aparición de la conocida kylix de Medellín, hoy expuesta en el Museo Arqueológico Nacional.
Poco más podemos añadir a este respecto pues, como habrán comprobado, son parcos los datos que permiten trasladarnos a la Edad del Hierro del territorio emeritense, limitados para caracterizar la etapa que comprende a la I Edad del Hierro y prácticamente inexistentes cuando uno se acerca al periodo inmediatamente posterior. La ausencia de niveles de ocupación anteriores a la fundación de la colonia lleva a pensar que se trató de un territorio escasamente poblado a la llegada de Roma, siendo quizás esta la razón que llevó al emperador Augusto a elegir este territorio, y no otro, para la fundación de la colonia que, poco tiempo después, acabará convertida en la capital de una de las provincias del Imperio.
* Este artículo fue originalmente publicado en la edición impresa de Muy Interesante o Muy Historia.