La definición de ser vivo puede parecernos una pregunta casi existencial. Los debates sobre veganismo y animalismo han puesto esta cuestión encima de la mesa. En nuestra percepción cotidiana del mundo es relativamente sencillo, casi intuitivo, saber qué es un ser vivo, y diferenciarlo de algo que no lo es. Son seres vivos los animales y las plantas, las personas que nos rodean, y no lo son los coches, los edificios o los muebles.
Definición intuitiva de seres vivos y no vivos en la vida cotidiana
En el día a día, la distinción entre seres vivos y no vivos suele ser intuitiva. Identificamos a los seres vivos como aquellos que muestran actividad, movimiento y crecimiento, como los animales y las plantas. Por otro lado, los objetos inanimados, como una roca o una silla, no presentan estas características. Esta percepción intuitiva se basa en experiencias sensoriales y culturales que nos enseñan a diferenciar lo que tiene vida de lo que no.
Sin embargo, esta visión simplista no siempre se sostiene en contextos más complejos. Por ejemplo, los virus, que no muestran actividad metabólica fuera de una célula huésped, desafían esta definición intuitiva. Aunque pueden mutar y evolucionar, carecen de muchas características típicas de los seres vivos, lo que complica su clasificación. Además, en el ámbito de la astrobiología, la búsqueda de vida en otros planetas nos enfrenta a formas de vida potencialmente desconocidas, que podrían no ajustarse a nuestras definiciones terrícolas de vida.
Esta dificultad para definir qué es un ser vivo en contextos no cotidianos subraya la necesidad de una definición más precisa y universal. La ciencia y la filosofía han intentado abordar esta cuestión desde diferentes perspectivas, cada una con sus propias limitaciones y desafíos. La definición intuitiva, aunque útil en la vida diaria, no basta para abarcar toda la complejidad del fenómeno de la vida.
La dificultad de definir la vida
Sin embargo, los límites de lo que es un ser vivo se desdibujan en situaciones extremas, como el mundo de lo muy pequeño. Los virus, por ejemplo, son entidades biológicas normalmente no consideradas seres vivos. Y aún es más difícil si tratamos de hallar posibles formas de vida extraterrestre. En lugares fuera de nuestro planeta la vida pudo haber surgido de muchas formas distintas, y según cómo definamos qué es un ser vivo, seremos capaces o no de reconocerlos como tal en caso de encontrarlos.

Problemas en definir la vida desde la ciencia y la filosofía
Podemos hacer trampas y definir lo que es un ser vivo como todo sistema que tiene vida. Pero la trampa tiene poco recorrido: donde radica la verdadera dificultad para saber qué significa eso, es conocer la definición de ‘vida’.
El primer impulso es acudir al diccionario de la Real Academia Española. En su última edición, define vida como:
1. f. Fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee.
2. f. Energía de los seres orgánicos.
Estas definiciones son útiles para su uso cotidiano, pero desde el punto de vista científico y filosófico caen en un error grave: asumen por cierto el vitalismo, la doctrina precientífica según la cual los seres vivos poseen una especie de fuerza, energía o impulso vital esencial distinto del impulso que domina la física y la química. El vitalismo fue refutado por el químico alemán Friedrich Wöhler en 1828, con la síntesis química de la urea, y hoy sabemos que la vida, se defina como se defina, consiste en realidad en una serie de propiedades emergentes de la materia.

Crítica al vitalismo y su refutación histórica
Durante mucho tiempo la vida se definió a partir de las propiedades de los sistemas que la presentan; solemos decir que algo está vivo cuando nace, crece, se relaciona con el entorno, se reproduce y muere. El vitalismo incidía en esta idea, asumiendo que los seres vivos poseían una fuerza vital diferenciadora. Pero esta definición tampoco es adecuada.
Por un lado, no todo lo que sabemos que está vivo muere. Los organismos unicelulares, como bacterias, arqueas y protozoos son organismos inmortales, no presentan una muerte natural. También lo son algunos animales y plantas. Por supuesto, pueden ser destruidos por medios físicos o químicos, pero la muerte no forma parte necesariamente de su ciclo vital. De hecho, la muerte, entendida de esta forma, es una consecuencia evolutiva de la pluricelularidad y la reproducción sexual. De modo que la propiedad de “morir” hay que sacarla de la ecuación.
La vida definida según sus propiedades: ¿una mala idea?
Si nos quedamos con el resto de las propiedades también hay problemas. Pero no porque haya seres vivos que no las cumplan, sino porque las cumplen entidades que consideramos no vivas.
Por ejemplo, los cristales minerales nacen, en el sentido de que se originan a partir de un núcleo de crecimiento inicial, crecen y obtienen materia y energía del entorno —una forma de relación—. Si se fragmentan, dan lugar a dos cristales distintos que seguirán creciendo cada uno por su lado, como una estrella de mar; así que en ese sentido, también se reproducen. Pero no consideramos que un cristal esté vivo. Tampoco lo decimos del fuego, aunque también nace, crece, se relaciona con el medio y se reproduce.

Definición evolutiva de vida: evolución darwiniana
Alejándonos de las definiciones centradas en las propiedades intrínsecas de la vida, podemos dar la vuelta al concepto: no considerar al ser vivo como el sistema que tiene vida, sino la vida como el proceso presente en un ser vivo. Y con ello, volvemos casi al principio: la dificultad, entonces, recae en decidir qué es un ser vivo y qué no —y, por lo tanto, en cómo decidir si un ser está vivo o no—.
Una definición que surgió y rápidamente fue descartada fue la de la vida metabólica, según la cual, todo lo que presenta metabolismo está vivo. Descartada porque, por un lado, existen sistemas artificiales que, aunque exhiben procesos metabólicos, no están compuestos de materia biológica. Y por otro lado, hay organismos que frenan su metabolismo en determinados momentos de su vida, y lo reanudan después; si aceptamos la definición metabólica de la vida, serían organismos que dejan de estar vivos y luego vuelven a la vida. Necesitamos otros criterios distintos.
Desafíos de aplicar definiciones evolutivas a virus
La teoría celular se abre camino, en este caso, para definir un ser vivo. Y es que tradicionalmente, la célula se define como la estructura básica de la vida. Si definimos “ser vivo” como aquel que está compuesto por, al menos, una célula, la identificación es sencilla. Aunque claro, la muerte es, ahora, un problema, pues un organismo formado por células muertas no está vivo. Necesitamos que las células estén vivas, y para ello necesitamos, de nuevo, definir qué es estar vivo. Y se vuelve a liar la madeja.
La vida celular y la vida evolutiva
Otra acepción es la definición evolutiva de la vida, que establece que la vida es un sistema químico autosostenible capaz de someterse a la evolución darwiniana. Esta forma de definir la vida pone el acento en la importancia de la evolución y la herencia como requisitos fundamentales para considerar algo vivo.
Teoría celular: el ser vivo como sistema celular
Pero, de nuevo, encontramos dificultades cuando nos acercamos a los límites de la vida. No hay duda de que todo ser vivo evoluciona, pero de ahí a asumir que todo lo que evoluciona está vivo hay un salto conceptual. Por ejemplo, sabemos que existen entidades sintéticas que siguen las leyes evolutivas.
Estas dos definiciones de vida, la celular y la evolutiva, entran además en conflicto entre ellas. Existen entidades biológicas, como los virus o los viroides, que no están compuestos de células, pero que son capaces de mutar y de evolucionar. ¿Son seres vivos o no lo son?
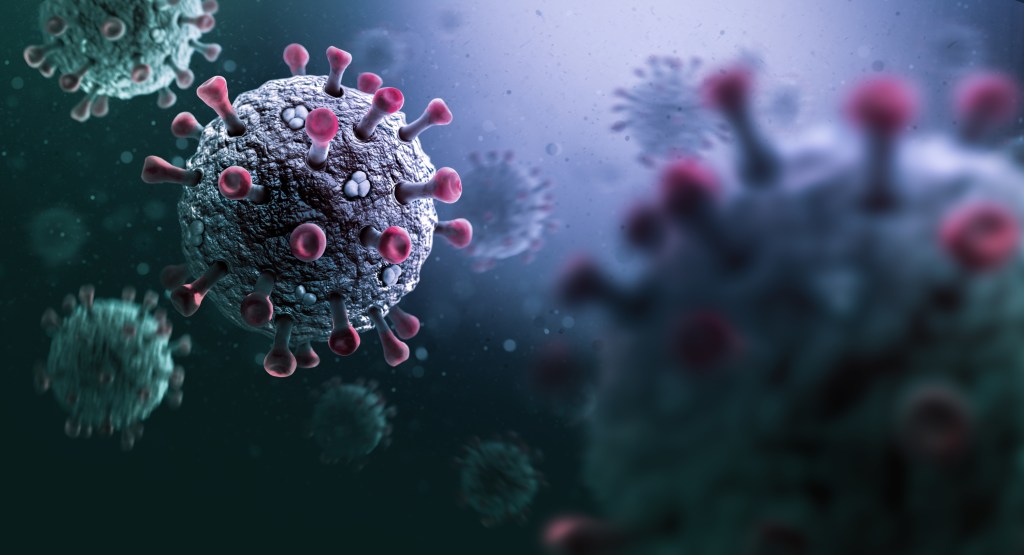
La vida autopoiética
La definición de ser vivo como vida autopoiética se sale de las estancas categorías anteriores e incide en el espacio físico necesario para que se de la vida y la importancia del metabolismo. Es decir, que en el ser vivo conviva una relación entre el ser productor y el ser producto que se perpetúa a sí mismo.
Autoconstitución y mantenimiento de estructuras
Ante la complejidad de definir la vida mediante enfoques tradicionales, surge la noción de vida autopoiética, propuesta por los biólogos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela. La autopoiesis se define como la propiedad de una entidad dada de mantener y recrear sus propias estructuras de manera continua en un espacio físico delimitado por sí misma. Esta definición se distancia de la rigidez de criterios como la vida celular o evolutiva, centrando la atención en la capacidad del sistema para autoconstituirse como una unidad física única.
La referencia al espacio físico en la autopoiesis no se limita a la mera materialidad, sino que subraya la importancia del metabolismo como propiedad inherente de la vida, aunque ni exclusiva ni necesariamente constante. Contrariamente a la definición metabólica convencional, la vida autopoiética no se basa únicamente en procesos químicos, sino en la capacidad de un organismo para ser, al mismo tiempo, el productor y el producto de su propia estructura.

Complexidad y espectro de la vida: entre lo vivo y lo no vivo
a vida autopoiética pone así el énfasis en la capacidad de un sistema para autoconstituirse y, a la vez, autolimitarse, algo que entidades como los cristales minerales o el fuego no hacen. Sin embargo, esta forma de definir la vida implica un nivel de complejidad tal, que no es posible una respuesta binaria entre lo vivo y lo no vivo, sino una especie de espectro, con entes claramente inertes en un extremo, seres claramente vivos en el otro, y entidades a medio camino entre la vida y la no-vida. Ahí estarían virus, viroides y organismos similares.
Convergencia entre ciencia y filosofía en la comprensión de la vida
Al adoptar este enfoque, nos encontramos en una encrucijada, en la cual la ciencia y la filosofía convergen para reflexionar sobre la esencia misma de la vida. Su comprensión nos desafía a mirar más allá de las definiciones convencionales y a abrazar la complejidad inherente a este fenómeno fundamental, propiedad emergente de la materia. Pero, como sucede habitualmente en ciencia, no toda la suerte está echada, y es probable que, en el futuro, nuevos conocimientos proporcionen mejores definiciones que aborden de forma más precisa y exacta qué es esto que llamamos ‘vida’.
En última instancia, ¿qué es realmente un ser vivo? Quizás la respuesta yace en la intersección de la autoorganización, la autopoiesis y la capacidad de adaptarse; aunque tal vez, la respuesta más adecuada sea “no lo sé”. Un recordatorio de que la curiosidad y la investigación continúan siendo motores fundamentales en nuestra comprensión del misterio de la vida. La discusión sigue abierta, y está muy lejos de quedar zanjada. En cualquier caso, podemos aceptar que se trata de una pregunta tanto filosófica como biológica y que ambas materias están interconectadas.
Reconocimiento de la continua búsqueda de nuevas definiciones sobre la vida
La búsqueda de una definición precisa de la vida es un proceso continuo que refleja tanto el avance del conocimiento científico como la evolución de nuestras ideas filosóficas. A medida que descubrimos nuevas formas de vida y desarrollamos nuevas tecnologías, nuestras definiciones deben adaptarse para abarcar esta diversidad.
Esta búsqueda continua nos recuerda que la vida es un fenómeno dinámico y en constante cambio, que desafía nuestras categorías y conceptos preexistentes. Nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y a explorar nuevas formas de entender la vida en todas sus manifestaciones.
El reconocimiento de esta búsqueda continua es un testimonio de la curiosidad humana y del deseo de comprender el mundo que nos rodea. Nos recuerda que, aunque aún no tenemos todas las respuestas, la exploración y la investigación son herramientas poderosas para avanzar en nuestra comprensión del misterio de la vida.
Referencias:
- Boden, M. A. 2000. Autopoiesis and Life. Cognitive Science Quarterly, 1, 117-145.
- Chodasewicz, K. 2014. Evolution, reproduction and definition of life. Theory in Biosciences, 133(1), 39-45. DOI: 10.1007/s12064-013-0184-5
- Gómez-Márquez, J. 2021. What is life? Molecular Biology Reports, 48(8), 6223-6230. DOI: 10.1007/s11033-021-06594-5
- Varela, F. J. et al. 1973. De Máquinas y Seres Vivos: Una teoría sobre la organización biológica. Editorial Universitaria.




