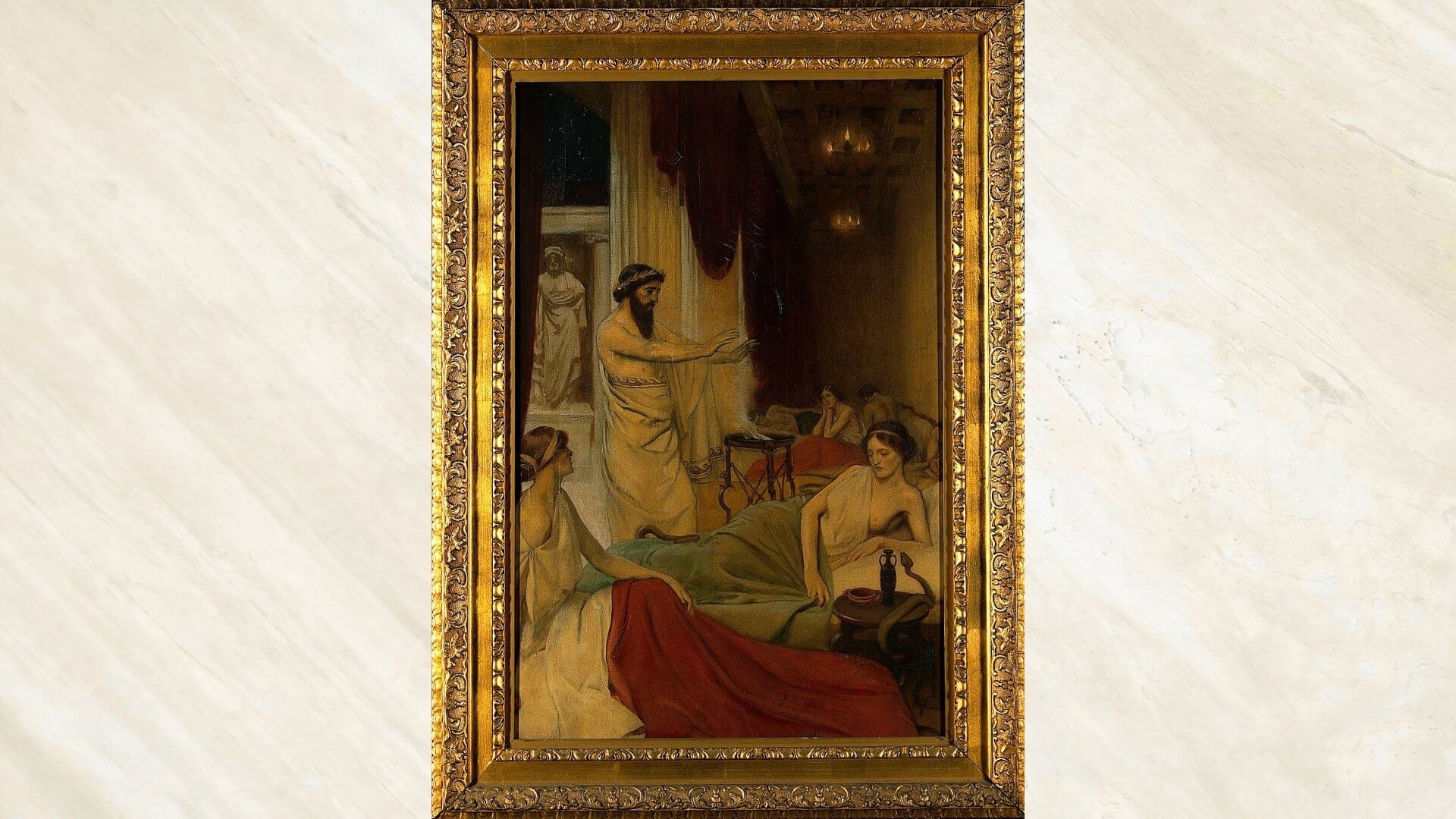La medicina prehipocrática está basada en los dos elementos característicos de la medicina arcaica: lo sobrenatural y lo puramente empírico; y es que durante esta época van a coexistir la medicina religiosa y la racional. En la civilización griega encontramos, básicamente, cuatro divinidades relacionadas con la salud: Apolo, Asclepio, Quirón e Higía.
La primera cesárea de la historia
Cuenta Estrabón que Corónide —la hija de Felgias, rey de los lapitas— acostumbraba a bañarse a orillas del lago Beobes, en Tesalia y que cierto día acertó a pasar por allí Apolo, el dios de la música, y al contemplarla desnuda se quedó prendado de su belleza y la convirtió en su amante, no tardando en dejarla embarazada. Cuando el dios se fue a Delfos a atender algunos asuntos relacionados con el oráculo de su templo, dejó a un cuervo de plumaje blanco para que vigilara a Corónide. Y es que la joven se había enamorado de Isquis, hijo de Arcadio, de Elato, con el que no dudó en mantener un apasionado romance. Cuando el cuervo se enteró de los devaneos de la joven, voló raudo y veloz hasta Delfos para notificar a Apolo la infidelidad de su amada. El dios maldijo al mensajero por no haber arrancado los ojos a Isquis y como castigo le condenó a él y a todos sus descendientes a ser de color negro y no blanco, como habían sido hasta aquel momento.
Artemisa, la hermana gemela de Apolo, vengó la afrenta y disparó una de sus flechas envenenadas contra la infiel Corónide, provocándole la muerte. En ese momento llevaba en sus entrañas un niño (Asclepio), hijo del dios solar. Afortunadamente, acertó a pasar por allí Hermes, el dios del comercio, quien se apiadó del pobre niño y lo extrajo del vientre materno, realizando de esta forma la primera cesárea de la historia. A continuación, entregó al recién nacido a Apolo, su padre. El dios, dado que no podía hacerse cargo de su educación, decidió llevarlo a la cueva en la que moraba el centauro Quirón para que le cuidara y le enseñara el arte de la medicina. Este centauro ya tenía experiencia en esas lides, ya que se había encargado con anterioridad de la educación de Aquiles.
Con el paso del tiempo Asclepio tuvo por esposa a Epiona, con la que tuvo varios hijos: Godalirio y Macaón (ambos médicos que aparecen en la Ilíada), Telesforo, Higía (de la que deriva el término higiene), Panacea (‘la que todo lo cura’), Egle (partera) y Laso (enfermera).
La veneración a este dios se extendió rápidamente por toda Grecia y llegó hasta Roma, donde su nombre fue latinizado a Esculapio. Habitualmente se le representa vistiendo un largo manto, con parte del tórax expuesto, y con un largo báculo de madera con una serpiente enrollada.
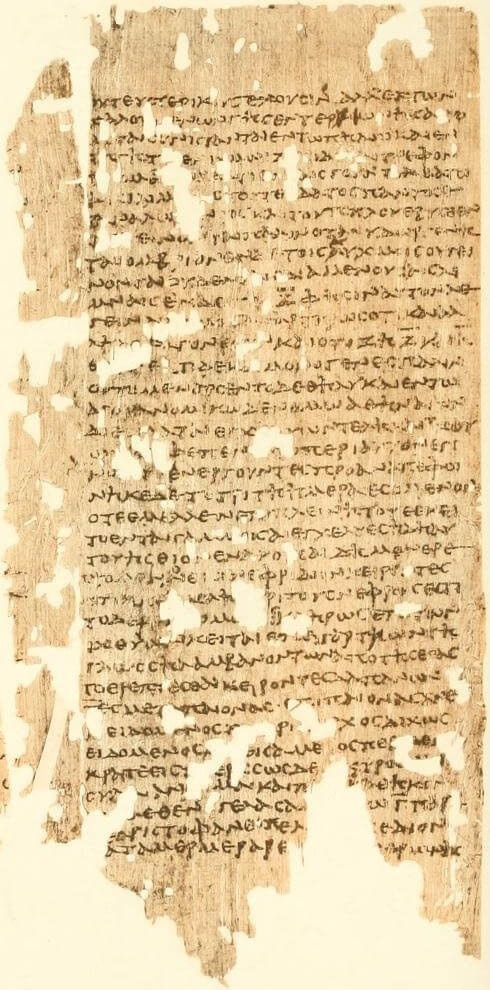
La Ilíada: un tratado de cirugía
La guerra de Troya, la antigua Ilium, tuvo lugar en torno al 1200 a. C. pero fue narrada por Homero unos cinco siglos después. En los textos de este poeta aparecen, aproximadamente, ciento cincuenta términos médicos, la mayoría anatómicos, como ostea, pleurai, sternon, stethos, omphalos. Asimismo, se mencionan términos con función fisiológica: physis («naturaleza propia de las cosas»), psykhé («aliento vital»), oneiroi («sueños») o phrénes («inteligencia»). Se recogen un total de ciento cuarenta y siete heridas, en las cuales se describe con precisión la región anatómica afectada, el tipo de arma utilizada y la mortalidad (pronóstico) de las mismas. En cuanto a la práctica médica o al tratamiento, disponemos de pocos datos que nos permitan realizar un análisis exhaustivo; si bien se menciona una gran variedad de plantas medicinales, entre ellas el eléboro, las sales de hierro y el nepente.
Las descripciones que aparecen en la Ilíada coinciden con los hallazgos arqueológicos de la época, lo cual nos permite extrapolar los datos médicos que en ella se contienen. En esta obra aparece una de las primeras descripciones de una herida de guerra: la víctima fue Menelao, el ultrajado esposo de Helena, que resultó herido en una muñeca por una flecha.
Las sibilas
Las sibilas eran profetisas itinerantes de la antigua Grecia, a las que Apolo había premiado con su don. Durante siglos los médicos pidieron ayuda a las sibilas para poder realizar con mayor precisión sus diagnósticos.
La primera sibila de la que tenemos noticia se llamaba Pitia, residía en Delfos y vestía con un peplo sencillo. Se cuenta que se sentaba en un trípode y desde allí saludaba con su mirada a los que acudían a consultarla. A espaldas de Pitia hacía guardia una serpiente y a uno de sus lados se erigía la estatua de Apolo.
Las profecías de Pitia eran enigmáticas: en cierta ocasión Creso se acercó a Delfos para pedir consejo antes de iniciar una guerra contra Ciro, el rey de Persia. Pitia le dio una respuesta ambigua: «destruirás un gran imperio». Creso interpretó que se trataba del imperio persa, pero el oráculo se refería al suyo, y es que después de la contienda Creso fue vencido y hecho prisionero por Ciro.
En la Capilla Sixtina, el artista renacentista Miguel Ángel representó cinco sibilas y solo a una —la sibila cumana— le dio un rostro surcado por arrugas y lleno de angustia. Esta sibila imploró de joven a Apolo para le diera la inmortalidad, a cambio entregaría su cuerpo al dios. Pero como no cumplió su palabra, Apolo la castigó ya que en su petición de vida eterna no había incluido no mermar ni en belleza ni juventud. Con el paso del tiempo, la sibila se fue encogiendo y al final los sacerdotes la metieron en un frasco que acabaron colgando de la pared. Cuando los viajeros le preguntaban qué deseaba, ella siempre respondía: «deseo morir».
Eosina, el colorante de los dioses
En la mitología griega, Eos —la Aurora romana— era la doncella del alba que, con sus sonrosados dedos, descorría cada mañana el negro manto de la noche y anunciaba la llegada de Helios. Del nombre de esta divinidad procede la eosina, uno de los colorantes más empleados en histología —porque tiñe las células de color rosado— y de ella el término eosinófilos.
Según la mitología griega, Atlas era el mayor de los hijos de Jápeto y Clímene, y gobernaba en la legendaria Atlántida, situada más allá de las columnas de Hércules. En cierta ocasión Atlas acaudilló a los titanes en su guerra contra los dioses y, tras su derrota, Zeus lo condenó a soportar eternamente sobre sus espaldas la bóveda celeste. Algún tiempo después Perseo le mostró la cabeza de la gorgona Medusa, así lo petrificó y le convirtió en el monte Atlas de Marruecos, a cuyos pies se extiende el océano Atlántico.
La primera vértebra cervical, la que soporta la cabeza, se conoce con el nombre de Atlas en su honor. Sin embargo, no ha sido siempre así: en el siglo ii se llamaba Atlas a la séptima vértebra cervical, por considerar que esta era la que soportaba el cuello y la cabeza.

El poder curativo de los templos de Asclepio
Los griegos concebían la enfermedad como un acto punitivo de los dioses, que a través de sus flechas castigaban una falta individual (locura, ceguera, lepra) o a un colectivo (epidemias). Los centros médicos de la época eran los templos dedicados a Asclepio (asklepeia), de los cuales quedan vestigios en Cos, Epidauro y Pérgamo, entre otros lugares.
Para su edificación se eligieron lugares sanos, con agua abundante y naturaleza exuberante, hasta donde llegaban los enfermos en un largo peregrinar. Tras cruzar el umbral del templo, los enfermos se vestían de blanco, ofrecían al dios un sacrificio (generalmente un gallo) y se presentaban ante los sacerdotes; los cuales les recibían y les relataban las curaciones que allí habían conseguido. A continuación, el enfermo realizaba una ofrenda en honor a Asclepio y realizaba un ritual (baños, masajes, unciones) para prepararse para el descanso nocturno.
En el templo abundaban las culebras de Esculapio (Zamenis longissimus), una especie de serpiente de la familia Colubridae carente de veneno, que se alimenta de roedores, huevos, aves y otros reptiles, a los que ahoga mediante constricción. La curación tenía lugar en el abaton del templo, en las proximidades de la estatua del dios. Mientras el paciente dormía (incubatio), se le aparecía el dios, y o bien le sanaba de la dolencia y o le relataba la forma mediante la cual se curaría. A la mañana siguiente el sueño era relatado al sacerdote, el cual lo interpretaba y le aplicaba el tratamiento más adecuado (amuletos, oraciones, pociones, etc.).
Las dietas, los ejercicios y los baños formaban parte del tratamiento de los pacientes, ya que la higiene y la nutrición se consideraban indispensables para la cura; este tratamiento iba acompañado de plegarias, ofrendas y sacrificios. En caso de que el paciente se curase de su enfermedad era costumbre que dedicara un anatema, representando en metal o en cera el órgano afectado y que dejara una tablilla votiva con la descripción del caso.
El culto a Asclepio alcanzó su cenit hacia el 500 a. C., época en la que había más de trescientos templos consagrados al dios en el mundo helénico, en especial, en Atenas, Pérgamo y Epidauro. Fue tal la importancia que adquirió esta divinidad sanadora que los sacerdotes llegaron a formar una corporación médica.
Nacen las escuelas médicas
Al tiempo que florecía el culto a Asclepio, surgió una filosofía médica mucho más científica. En torno al 700 a. C. se fundó en Cnido (Asia Menor) la primera escuela importante que rechazaba la medicina teúrgica y que basaba los diagnósticos en las observaciones realizadas junto al enfermo. A finales del siglo vi a. C. ya había seis escuelas médicas de renombre: Crotona, Agrigento, Cirene, Rodas, Cnido y Cos. Estas escuelas no deben ser entendidas como instituciones docentes, sino como grupos de médicos que compartían un mismo lugar de trabajo o una orientación teórico-práctica similar. El aprendizaje era artesanal, en muchas ocasiones de tipo familiar y el médico pertenecía al grupo de los artesanos. Tan solo algunos de ellos, y gracias al prestigio de sus conocimientos, consiguieron obtener la consideración de un estrato superior.
Las escuelas de Rodas y Cirene apenas nos han dejado huella. Las más importantes fueron las de Cnido y Cos, donde se elaboraron los textos hipocráticos, como veremos más adelante. De esta etapa hay que destacar la figura de dos médicos: Alcmeón de Crotona y Empédocles de Agrigento.
Alcmeón de Crotona (último tercio del siglo vi a. C.) es el autor del primer libro griego médico del que se tiene noticia. Entre sus contribuciones merece la pena destacar el concepto del cerebro como el centro vital y la concepción de que la enfermedad se produce como consecuencia de un desequilibrio entre los principios opuestos (húmedo y seco, cálido y frío, amargo y dulce). Alcmeón fue predecesor de las disecciones y uno de los primeros en observar que las arterias estaban vacías y las venas llenas de sangre, lo cual le hizo intuir que las arterias conducían aire. Con él la medicina se convierte en una actividad intelectual: «los hombres solo pueden conjeturar lo que los dioses ven claramente».
Por su parte, Empédocles (495-435 a. C.) fue el médico más destacado de la escuela de Agrigento y sostuvo que la materia estaba constituida por cuatro elementos básicos: fuego, agua, tierra y aire. De esta forma sentó las bases de la teoría de los humores de Hipócrates.
La escuela pitagórica
Pitágoras de Samos (570-490 a. C.) es una de las figuras más enigmáticas de la Antigüedad. No escribió de manera directa ninguna obra, a pesar de que se le adjudica la invención de la escala musical y su explicación matemática, así como el teorema geométrico que lleva su nombre.
A pesar de que no hay pruebas de que fuese médico, ejerció una notable influencia en las prácticas de la curación y en los preceptos de una vida saludable. Se ha llegado a afirmar que la concepción de los «días críticos» de Hipócrates, de los que hablaremos más adelante, proviene de la doctrina de los números de Pitágoras.
Se cuenta que usó la música para curar la melancolía, que hacía gran énfasis en llevar una vida saludable, mediante la moderación de los alimentos, bebida, sexualidad y sueño. Consideraba que las enfermedades surgían de la abundancia de la ingesta de alimentos y de consumir sustancias nocivas para la salud.
Pitágoras recomendaba a sus discípulos que se abstuvieran de comer pargo, salmón, breca, criadillas e, incluso, carne animal, ya que defendía la reencarnación del alma en animales y humanos. Sabemos que prohibió firmemente el consumo de habas. En 1959 Arie estableció por vez primera la relación entre esta prohibición y el hecho que de Pitágoras tuviese favismo, quizá esto pudiese explicar que prefiriese ser atrapado por sus enemigos, cuando huía con su discípulo Milón, antes que atravesar un campo plantado por habas.

La vara de Asclepio
Ya hemos visto en otro capítulo la asociación de la serpiente y la curación de las enfermedades. Los griegos no fueron menos, dieron gran importancia a la muda de la piel de la serpiente como símbolo del renacimiento. Filón de Alejandría consideraba que era el modo que tenía el animal de escabullirse de la vejez.
En la Biblia se identifica la serpiente con el bastón: «Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra; y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano». (Génesis 4, 1-4).
Con frecuencia se cae en el error de confundir la vara de Asclepio con el caduceo o con el báculo de Hermes: la diferencia estriba en que el primero —ligado a la medicina— tan solo tiene una serpiente y no tiene alas.
Por su parte, la copa de Hígia es el símbolo parlante de la profesión farmacéutica, simbolizada por una serpiente enroscada en una copa o cáliz. La serpiente representa el poder y el cáliz es el símbolo del remedio.
Disecciones prohibidas
La civilización griega mostró un enorme escepticismo con relación al conocimiento útil que se podría desprender de la disección, y existían además ciertos tabúes en relación a la inhumación de los cuerpos. Por ejemplo Antígona (442 a. C.), una de las tragedias más conocidas de Sófocles, gira en torno a la desesperación de Antígona, hija de Edipo, por dar sepultura a Polínices, su hermano muerto. Este, por haber desobedecido un edicto del tirano Creonte de Tebas fue condenado a que su cuerpo se arrojase al exterior de la ciudad a merced de las alimañas.
Esfínter y esfinge son dos palabras etimológicamente relacionadas. Los griegos llamaron esfínter al músculo de fibras dispuestas en forma de círculo en torno a un conducto, de modo que al contraerse estrechaba la luz (la «estrangulaba»). Por su parte, la esfinge era un monstruo fabuloso, con cabeza, cuello y busto de mujer, tronco de perro, patas de león, cola de dragón y alas de ave rapaz. La más conocida era la esfinge de Tebas, que aterraba a la población proponiéndole un enigma y estrangulando a todo aquel que no lo supiese (sphingin en griego significa «estrangular»). Cuando Edipo resolvió el enigma, la esfinge se suicidó arrojándose al vacío desde una roca.
La caja de Pandora
La mitología griega cuenta que Zeus recompensó a Prometeo y Epimeteo por su lealtad y les concedió el honor de crear a las primeras criaturas que habitarían la Tierra. Epimeteo creó a los animales y dio a cada uno una habilidad especial y les otorgó duros pelajes con los que protegerse en las noches y regular la temperatura de su cuerpo.
Por su parte, Prometeo modeló al hombre y, como no pudo darle ninguna habilidad especial, decidió regalarle el fuego. Pero Zeus se negó, ya que consideraba que estaba reservado a los dioses; sin embargo, Prometeo ignoró la prohibición y entregó el fuego a los hombres, por lo que fue castigado. Zeus lo ató con cadenas a las montañas del Cáucaso, para que nadie lo encontrara, y allí todos los días un águila le devoraba su hígado pero, debido a que por la noche el órgano regeneraba, la tortura no tenía fin.
Aquel castigo no era suficiente a los ojos de Zeus, pensaba que los seres humanos deberían ser castigados por aceptar el regalo prohibido. Por ese motivo ordenó a Hefesto que modelase una mujer —Pandora— con arcilla a imagen de la bella Afrodita. Esta mujer recibió los dones de la belleza, la amabilidad, la paz, la generosidad y la sabiduría, y se la entregó como esposa a Epimeteo.
A pesar de que Prometeo advirtió que se trataba de un engaño, su hermano estaba fascinado por la belleza de Pandora y no pudo rechazarla. Como regalo de bodas, el propio Zeus le dio una caja pero le advirtió que no la abriera. Ella no pudo resistir la tentación y de allí salió la codicia, el odio, el dolor, la enfermedad, la pobreza… todos los males de la vida. Afortunadamente pudo cerrarla antes de que saliera la esperanza (Elpis), por eso se dice que es «lo último que se pierde».